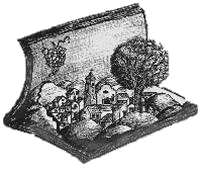|
19.
-
UNA CALLE PUEBLERINA.
Era una calle
recta y estrecha, paso obligado de rondas y paseos vespertinos.
Y tenía un vecindario alegre y desenfadado, entusiasta decidor
de chistes y socarronerías, organizador de festejos comunales,
solidario en todo y por todo.
Era una calle
como un encanto de aseo, de cal, de flores, de alegría y de
querer y saber vivir honradamente. Era una calle donde la vida
se mostraba amable, tanto en invierno como en verano, tanto en
la desigual y temida primavera como en el pletórico otoño. Y,
reiteramos, había un vecindario que no sabía llorar ni reír si
no lo hacía solidariamente, cuando era preciso, en penas y en
alegrías; también era ocurrente en chascos, en gestos y
actitudes embromadas, con la ilusión de vivir en paz y armonía,
tranquilamente, y con la única inquietud - que no era pequeña -
de ir ganando el pan de cada día y la de ayudarse mutuamente
colaborando en todo cuanto redundara en el buen nombre del
barrio y de la calle, la Calle de los Arcos; llamada así, casi
seguramente, porque fue adornada con arcos triunfales en la
entrada del Archiduque Carlos de Austria -desde el Paso del Rey-
en esta pequeña población.
Había casi de
todo en aquella calle: panadería, tienda de comestibles,
herrería, carpintería, verdulería, peluquería y hasta una
hojalatería regentada por José María el Cojo, que solía
hacer su pequeño agosto hacia finales de septiembre, cuando el
tomate se hacía en conserva de botes y había que taparlos a base
de estaño, faena que hacía en su pequeño cubil, donde se
agolpaban faroles, candiles, ralladores, latas de todos los
tamaños, tapaderas, embudos, midas para vino y aceite, etc. Allí
había de todo menos pan. En la hojalatería también había un
guacho mocoso, grandón y desgalichado, con unos pantalones
remendados y un tirante sosteniéndolos, que tenía buenas ganas
de comer, apetito que posiblemente no llegara a satisface años
enteros; su padre le llamaba Calzonazos, muchachón que,
hasta más agudas hambrunas, solía gastar bromas a su enfurecido
diciéndole: -Padre, ¿nota usted algo el mascar...?
Muy cerca vivía
el tío Luís el Rito, el hombre de más chascarrillos
mundo, que contaba en la tertulia callejera del verano y entre
las risotadas mujerío, procurando, cuando había asomos de
sicalíptico verdor, -contarlos si “había ropa tendida”, es
decir, chiquillos y chiquillas.
También moraban
por allí dos hermanos con sus respectivas familias, en casas
contiguas, que siempre tuvieron fama de bromistas y
dicharacheros: los famosos Cuelgues, uno con numerosa
familia, que se dedicaba a hacer adobes y tejas, y el otro, con
también familia numerosa, que lo mismo iba el campo que vendía
sardineta fresca y verduras en un cuchitril de su propia
vivienda.
Unas casas más a
poniente, casi en el centro de la calle, vivía un albañil (a
quien yo conocí muy bien) con una mujer y unos hijos que, sin
desmerecer los demás habitantes del barrio, se solían comportar
con buenas y educadas maneras; a aquella familia, unos la
llamaban los Sastres -mote que venía por parte del
padre-, y otros la llamaban los Caracoles - apodo que
venía por parte de la madre.
Sin poner nota
discordante en la calle, habitaba por allí la Josefa la
Melitona, que ya había enterrado dos maridos y parecía estar
acabando con el tercero, aunque, la verdad sea dicha, jamás
molestó ni se le conoció otro ejercicio erótico-pasional que el
de sus propios maridos, a quienes, por h visto, consumía sin
remedio y en un tiempo demasiado corto: y es que seguramente les
faltaba carne para reponer fuerzas y les sobraba carne para
desgastarlas.
Pero el barbero,
que habitaba un poco más hacia el poniente, era quien se llevaba
la palma en cuestiones de desenfado y de picardías, y hasta d
burlas que rayaban en el escarnio. Timoteo era el nombre del
famoso barbero, simpático y alegre, un poco chismorrero (parece
que este oficio, allí y en todas partes, fuera cuna y expansión
de dimes y diretes pueblerinos), con visos de sabihondo al
socaire y amparo de algún caciquillo de menor cuantía. Nadie le
podía negar al tío Timoteo su ascendiente e influencia sobre los
habitantes de la calle, tanto por sus bromas como por sus buen
consejos.
Otros vecinos de
la calle eran dos viejos veteranos de la guerra de Cuba, el tío
Primitivo y el tío Cecilio Campos. Además, estaba la
familia del tío Vilasio, con cuatro zancarronas entre verdes y
maduras féminas. La familia los Chicharras, que en otros
tiempos habían tenido café o casino; la del Macario, que era un
jornalero con las manos como baleíllos. Y otras que por allí
vivían, como la del médico don Antonio Haba Gil; la de Santiago
Broseta, con su tienda nueva; la de Helíodoro. excelente
aperador; la de Loreto Yeves, primo de mí padre; la del tío
Julianazo, histórico y viejo republicano, que leía los
periódicos con un vozarrón tremendo; y allá por los extremos de
la calle, vivió otro célebre cojo, el Cojo de la Jenara,
impedido total de ambas piernas, quien se empeñó en ser
inventor, y lo mismo te arreglaba un delicado reloj con sus
manazas, que concitaba a su alrededor a un tropel de muchachos
hablándoles del “movimiento contino” y del cuerpo más perfecto
del mundo, “la pirádime”
Hasta una especie
de prócer había en aquella calle: don Fernando Montés, caballero
de bigote y sombrero, procedente de Requena, hidalgo que no
llegó a ser abogado y cuyo oficio era administrar algunos
cientos de oliveras, algunas parcelas de huerta y varios
terrenos en la Casilla de la Era, en el Camino de los Huertos y
en la Cuesta de Requena. Tenía su casa, mejor dicho, su casona,
en una confluencia de nuestra calle con otra que bajaba hacia la
rambla. Y aquella esquina servía para todo lo que debía y podía
enterarse el vecindario. Allí se fijaban y publicaban de viva
voz los bandos y edictos del Ayuntamiento, que el pregonero
oficial declamaba con voz estentórea; allí se hacían las paradas
de los quintos cuando, en los anocheceres, cantaban en ronda
acompañados de guitarra y otros instrumentos; allí se citaban de
vez en cuando los mozos y las mozas para charlar y para reír, o
para concertar otras entrevistas; y allí, el pregonero no
oficial, a la sazón el tío Mata, pregonaba mercancías que
se vendían en las tiendas y verdulerías del pueblo, o las que
traían a la plaza mayor - a modo de mercadillo - los trajinantes
y mercachifles, los quincalleros y gorrineros, haciendo paradas
de frutos de temporada y diversas mercancías sin tener que
deambular por las calles del pueblo. Sin embargo, por aquella
calle y - por supuesto por las demás - otros arrieros y
profesionales vendedores preferían gritar y pregonar sus
productos directamente. También en la esquina de don Fernando
hacían escala y pregonaban:
-¡La quincallera
barata!; ¡ agujas jalmeras de la Fuente la Higuera!; ¡ se
remiendan corcioles y lebrillos!; ¡ se toman trapos y pieles de
conejo y liebre!; ¡ el arenerooo... muchachas, arena de Caudete!;
soplando su silbato el capdor... ¡ Chiiiiii... ! ¡ se
capan gorrinos y gorrinas!; ¡ se remiendan sartenes, somieres,
cacerolas y pucheros!; ¡ gorrinos chelvenos sin pagar en
mano...!
Lo cierto y
verdad es que aquella calle casi nunca estaba desierta: había
vida y actividad por adentro y por afuera, en las casas y en el
abierto cielo de la calzada, que apenas admitía tres palmos de
acera por sus orillas. La vida interior, aparte los cotidianos
quehaceres, se podía columbrar oyendo de vez en cuando algún
coscorrón y algún gemeco, escuchando alguna risotada o alguna
imprecación que, con voz destemplada, llamaba a la chiquillería
al orden u ordenaba mandaos: ir a comprar algo, ir por
agua a la fuente, mandarlos a escuela, etc. Y es que, la verdad,
a causa de su estrechez, permitía oír casi todo lo que pasaba y
ocurría por dentro y por fuera. Pero lo más raro era que, en
aquella calle, jamás fructificó la enemistad, ni nació ni creció
la cizaña ni la envidia. Todos se estimaban, cada cuál con su
forma de ser y de vivir, respetándose y ayudándose en cualquier
ocasión de necesidad o apuradas circunstancias.
Los acostumbrados
pregones en la esquina de don Fernando, dieron motivo a
chuscadas entre el barbero Timoteo y el pregonero Mata.
Algunas bromas pesadas del barbero no eran soportadas
pacientemente por el pregonero, con sobrada razón por parte de
éste; sin embargo, todo era olvidado cuando la broma no pasaba a
mayores, a lo que contribuía la fácil generosidad del
rapabarbas, quien, tras la broma, solía ayudar al pobre
pregonero con alguna perra, lo que ponía fin al disgusto.
Pero hubo una
ocasión en que el tío Mata se sublevó y no fue tan fácil
la concordia subsiguiente. Tal y como sucedió, según referimos a
continuación
-¿Dónde vas,
Mata?- preguntó el barbero.
-¡A ti no te
importa!- respondió el sufrido pregonero.
-Hombre, no te pongas así... Únicamente
quería saber lo que vas a pregonar para decirlo a mi mujer.
(Hay que decir que, desde la
puerta de la barbería hasta la esquina de don Fernando, donde se
publicaban avisos y pregones, había escasamente veinte pasos)
-Pues, para que lo sepas, voy a
pregonar que en la plaza se vende sardineta fresca, con hielo, a
tres perillas la libra; así que ya puedes alcahuetearlo a tu
mujer, antes de que lo sepan las demás vecinas...
-Me parece,
Mata, que te vas a equivocar en el pregón..
.
-¡Ya lo creo; por
que tú lo digas!
Y el tío Mata
anduvo los veinte pasos hasta la esquina; y una vez allí,
preparó y dispuso a pregonar la mercancía. Pero, cuando ya abría
la boca hacerlo, el tío Timoteo, desde la puerta de su barbería,
le previno con chillona:
-¡A ver si te
equivocas...!
Y, el tío
Mata, lanzándole una furibunda mirada que quería atravesarlo
de parte a parte, se volvió displicente hacia la opuesta
dirección, y pregonó con aires de suficiencia y orgullo:
-¡La que quiera
comprar... sardineta fresca, con hielo..., en la plaza..., a
tres libras la perrilla...!
Aquello fue,
primero la risión a carcajada batiente del barbero y del
vecindario que escuchaba atento el pregón; el natural
corrimiento del tío Mata por su equivocación.., y
pesaron pocos segundos hasta que el buen pregonero
reaccionó.
Y lo hizo con
furia mal contenida, con resentimiento desbordado, con un enorme
deseo de venganza contra el culpable de su equivocación. Y, en
su furor, cogió una enorme piedra, y lanzándola contra el
barbero, rompió e hizo añicos la puerta acristalada de la
barbería, tras pasar de refilón sobre la cabeza del causante de
aquel desaguisado, quien recibió un pequeño chirle y un
considerable brujeen. Pero todavía ciego de rabia el pregonero,
arremetió como un energúmeno contra el barbero, quien, viendo el
pleito mal parado, tuvo que esconderse en casa de un vecino tras
huir por la puerta trasera de su trastienda. El fuego del averno
fue poco comparable con lo que pasó por la instalación
barbero-peluquera: herramientas, sillas, espejo, estantes, etc.
todo quedó maltrecho por los trancazos que el pregonero dio a
diestro y siniestro... Hasta que alguien hubo de sosegarle,
restaurando la paz y la tranquilidad....
Nadie dijo nada
ni reclamó nada; nadie dijo ni pío... Aquello pasó “como si se
hubiese enterado”. Pero nadie pudo evitar que, enterado el
pueblo del suceso, pasara a su pequeña historia como un episodio
entre cómico y casi luctuoso, que ocurrió en aquella calle, la
Calle de los Arcos, hoy llamada calle de don Victorio Montes:
una calle más, como otra cualquiera, de las que se compone
nuestro pueblo.
|