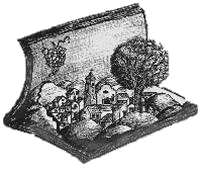|
2- LA
SANANTONADA DE LOS ROJONES
La fiesta de San
Antonio Abad -San Antón para el habla y el sentido popular
comarcanos se celebra el 17 de Enero. Es la primera fiesta
religioso-popular pasado el ciclo navideño que termina con Año
Nuevo y Reyes. La fiesta de San Antón, casi común en todos los
pueblos y aldeas, es de antiquísima raigambre en el ámbito rural
y campesino, debido a su patronazgo sobre los animales
domésticos: caballerías, cerdos, perros, ganados, colmenas, etc.
Es una tradición muy extendida, cuya devoción se manifiesta en
actos, promesas, estampas y escapularios, que la gente del campo
realizaba y guardaba con fervor religioso, y, a veces pagano,
traducidos en escenas típicas y costumbristas como las que dan
origen al cuento que vamos a relatar.
La familia del
tío Rojón estaba muy preocupada. El padre y la madre, el
Rojón y la Rojona (cuyos nombres de pila eran Juan
y Lucía, y que apenas conocían media docena de vecinos, ya que
el mote venía de dos generaciones y era denominador común entre
el vecindario) andaban un tanto mohínos y desalentados. La
situación económica de la familia no era muy boyante que
digamos, y el invierno transcurría con el mazazo diario de la
escasez y casi la indigencia, que obligaba a vivir de préstamos
y limosnas para ir sosteniendo una familia tan numerosa como
pobre y humilde: cinco arrapiezos numerados desde los dos a los
catorce años, tres guachos y dos guachas, mal comidos y peor
vestidos.
El patrimonio
familiar era tan escaso, que se reducía a una casucha
destartalada, una cuadra donde apenas podía sostenerse un
escuálido burro,
dos chirrichales, uno para sembrar patatas, bajocas y
hortalizas, en el paraje La Lastra, y otro de secano en las
Covatillas, con dieciséis oliveras, siete almendros y un almud
para zafranar. En la casa, el ajuar consistía en un camastro
matrimonial, desvencijado, -heredado por la tía Rojon a-,
tres catres en los que se apilaban los muchachos sobre unos
colchones de carfolla de panoja, y algunos platos, cazuelas,
cántaros, las tiebles, la sartén, amén de tres pucheros y un
botijo. Tenían lugar preferente las herramientas del padre de
familia: un legón, una azada, una hoz y un corbellete; eran las
armas de jornalero -cuando había jornal- dedicado a tareas
campesinas. Junto a la cuadra había una cachera y un corralillo,
habitáculos del cerdo y las gallinas, pero a la sazón vacíos. Es
decir, que aquel año ni había jornales, ni gorrino ni gallinas.
Y el invierno arremetía: fríos, nieves y hielos tenían
arrinconada, mugrienta y hambrienta a aquella familia.
Pero los hijos,
que allá por el verano y el otoño anteriores solían decir
estropajosamente: ”En mi casa no comemos, pero ¡nos reímos más”,
eran un caso muy particular.
Como para ellos
regía aquel refrán de “hasta San Antón, aguilandos son”,
no contentos de haber recorrido todo el pueblo durante la
Nochebuena y Reyes cantando villancicos y coplas procaces y
rientes solicitando del vecindario estrenas, aguinaldos y
limosnas, al llegar las vísperas de San Antón aún persistían en
su empeño. Eran pedigüeños llevados por su propia condición de
menesterosos; y, la verdad, eran también enviados por sus padres
a sus casi diarios recorridos en busca del condumio, casi
descalzos, mocosos y desaprensivos, con cierto gracejo y
picardía infantiles, que les valía la conmiseración y la
esplendidez de los vecinos más o menos pudientes. Siempre
acudían a la casa con algo que comer y puede decirse que muchas
veces eran el socorro y el remedio para la desesperada situación
familiar.
Aquel año, por la
Nochebuena, la familia no lo había pasado mal del todo, porque
los Rojoncillos se habían inventado una copla para pedir
los aguilandos y que había hecho removerse la conciencia
pueblerina con algunos obsequios sustanciosos:
Si me habéis de
dar los higos, no les quitéis los pezones, que ha parido la
Rojona una espuerta de ratones.
Pero aquellos
socorros se acabaron enseguida. La tropa menuda seguía pidiendo
y los recursos brillaban por su ausencia. Si no se producía un
milagro, la familia Rojona acabaría malamente. Las cuatro
gallinas del averío se habían muerto, y el gorrino... ¡sabría
Dios donde estaba! No quedaba más que el burro, los padres y los
hijos, todo un panorama de hambre y miseria, ya casi en las
últimas, agrupados, abrumados, entontecidos, temblando, con unos
sollozos y gemecos que hacían levantar ronchas de compasión en
las casas vecinas, que sabían algo de aquel extremado trance.
Y hasta el burro, que compartía el hambre con la familia, no
se atrevía a rebuznar pidiendo pienso, temeroso de que el enfado
y la desesperación de los Rojones alcanzara sus
descamados costillares con el despropósito de algún varazo que
no merecía. El caso es que todo aquello ponía los pelos de
punta...
Mientras tanto,
en la calle, la hoguera de San Antón estaba en todo su apogeo.
Era costumbre, y todavía lo es, hacer hogueras en las calles del
pueblo en honor del Santo para impetrar su ayuda, especialmente
para la salud de los animales domésticos, casi siempre sostén de
la economía labriega, pues de ello dependía el relativo
bienestar de las familias, particularmente en invierno, ya que
permitía la matanza domiciliaria de algún o algunos cerdos,
remedio eficaz con sus variados y sabrosos productos y
aplicaciones para el avituallamiento de gran parte del año.
Pero la familia
Rojona no se atrevía a salir a la calle para compartir
alegrías y regocijos al calor de la hoguera; tampoco se atrevían
a pedir más limosnas; permanecía la familia como enclaustrada,
casi aletargada en una hibernación forzada por las
circunstancias adversas... Y sin embargo, rezaban; parece
mentira, pero era así. Dos estampas del Santo, una clavada en la
viga de la cuadra y otra en el desván de la chimenea, parecían
presidir aquel cuadro estremecedor; el Santo, llevando a sus
pies el gorrinillo, era, a la vez, como una tentación cínica y
como un presagio de último milagro. ¿Qué sucedería? ¿Dónde se
inclinaría la balanza, hacia la vida o hacia la muerte?.
Habían sucedido
durante el año pasado algunos hechos extraordinarios que habían
llevado a aquella humilde familia a situaciones que derivaron a
trances angustiosos y que es preciso relatar.
Mal que bien, la
vida pasaba sin pena ni gloria, es decir, con más pena que
gloria- para la familias y el invierno y la primavera anteriores
hubo pan, almortas, patatas, algún trago de vino y alguna tajada
de tocino, y se pudo vestir y calzar a la prole con algunos
arreglos de ropa ya usada, de lo que daban a la tía Rojona
algunas vecinas caritativas. Los muchachos pasaban los días
recogiendo moñigos para estercolar el pedazo del zafranar
(azafranar) y la pequeña huertecilla de La Lastra; los mayores,
Juan y la Feliciana, dedicaban algunos ratos a segar los
boteares de los ribazos para alimentar al burro que les servía
de medio de transporte para traer leña y agua de la lejana
fuente comunal, así como de distracción en los pocos momentos en
que no andaban zarandeados por los mandaos de los padres
en busca de limosnas, mendrugos y alguna que otra perra para
sumarla al jornal paterno. Los pequeños, Lucio, Rosa y Pepe,
como apenas servían para nada, hacían pandilla semidesnuda y
desarrapada, concitando la compasiva dádiva vecinal con bailes y
cancioncillas bien aprendidos y ensayados en la tertulia
nocturna antes de dar con sus cansados huesecillos en el catre.
La madre bastante
tenía con ir cuidando a la numerosa prole, lavando el escaso
vestuario interno y externo del padre y de la muchachada,
fregando, remendando, poniendo y avivando el puchero a la
lumbre, y, en fin, haciendo todo lo posible para mantener el
calor familiar con el ajetreo y el cariño doméstico, terminando
casi siempre por colocar en fila a sus arrapiezos para ir
espulgándolos uno por uno, desojándose en busca de los cáncanos
y liendres que eran también patrimonio común, mísero y abundante
en aquellos tiempos, y más en las circunstancias que venimos
apuntando.
El padre, bracero
del campo, buen cavador de cepas y oliveras, y hasta un poco
especializado en la poda, había ganado algún dinero aquella
primavera, y aunque aquello no bastaba para el gasto familiar,
compró a unos chelvanos que llegaban casi todos los años al
pueblo con su mercancía, un gorrmnillo recién cumplido el
destete para ir engordándolo con desperdicios y Dios sabe cómo,
durante todo el año hasta su matanza en invierno; compra que
efectuó a crédito pagadero para Tosantos confiando en sus
propias fuerzas y proyectos, ya que tenía por costumbre ir al
Reino - como así se llamaba a la Ribera valenciana - para segar
arroz, faena que solía reportarle algunas ganancias
extraordinarias.
Aquel año,
efectivamente, marchó al Reino caballero en su burro Morico
unas veces, y otras a pie, alegre y confiado por la buena
perspectiva de unos jornales bien pagados
que habrían de sacar a flote y
mantener a su familia.
Pero no tuvo
mucha suerte aquel año el buen jornalero. A pesar de que ganó
algunas pesetas en la siega, tuvo la mala fortuna de que el
borrico sufriera la mordedura venenosa de una víbora. Y allí fue
la desesperación del buen hombre, que veía venir la catástrofe.
Y viendo al animal en tan extrema gravedad que ya contaba casi
con su muerte, se le ocurrió al pobre Rojón la más
peregrina idea que su calenturienta y angustiada mente pudo
pensar: el ofrecer a San Antón el cerdo que, mal que bien, se
engordaba en su cachera, si le sacaba de apuros curando al
escuálido burro.
El caso es que el
quebrantado Moneo se libró por los pelos de la ya
esperada muerte; y aquí tenemos al tío Rojón, ya vuelto
de la siega, cumpliendo su promesa. Aquel año no habría matanza,
pues el gorrino se soltó por el pueblo -como era costumbre
hacerlo muchos años por gentes que cumplían promesas parecidas-
para que fuera alimentado de casa en casa, albergándose en las
afueras del caserío durante la noche y siguiendo a diario su
acostumbrada ronda para comer lo que le echaran y donde quisiera
la gente.
El cerdo engordó,
pues en sus comistrajos hacía a pelo y a lana, es decir, no era
delicado de paladar. El gorrinillo, que era de todo el pueblo
dicho, del Santo- debía rifarse entre todo el vecindario para
subvenir gastos de la Mayordomía del Santo y otros gastos de la
fiesta; que solía administrar el párroco y varios vecinos
devotos que se sorteando de año en año.
Total:
que el tío Rojón apenas pudo pagar en Tosantos el
gorrino, como lo prometido
era deuda, y la honradez de la familia,
aunque pobre en extremo, era proverbial, se pasó el otoño y los
primeros fríos invernales en una continua desazón y pobreza que
se resumía en cantares cuando la cosa iba bien, y en alguna que
otra tremolina cuando las cosas se ponían mal, extremo en que
vino a parar el suceso, la promesa y la devoción al Santo, con
un exceso de apreturas de cinturones y la crianza de algunas
telarañas en los galillos de pequeños y mayores.
Y así se
llegó a la desesperada situación de la familia en las vísperas
de San Antón. Las hogueras, el bullicio y el jolgorio por las
calles del pueblo; el hambre, la miseria, el frío y los
angustiados lamentos en casa de los pobres
Rojones.
La Mayordomía de
San Antón se reunió en la casa parroquial para proceder a la
rifa del cerdo. Presidía el señor Cura, junto al tío Pedro
Pérez, alias Periquete, que, aunque corto de estatura,
tenía un alma tan grande como para remover cielos y tierras en
favor de sus vecinos. El procedimiento de la rifa había de ser
por pujas a la llana, es decir, de viva voz y en asamblea
pública convocada por bandos al efecto. Llegadas las ocho de la
noche, el pueblo se arremolinó ante la casa parroquial para
presenciar la rifa.
Saliendo el señor
Cura y el tío Periquete al balcón principal y hecho el
silencio pertinente, el alguacil pregonero solicitó a toque de
bocina o corneta el comienzo de las pujas.
Un silencio total
persistía en la plaza. Por segunda y tercera vez, el pregonero
volvió a requerir propuestas para el remate de la rifa. Y nadie
movió ni un dedo, ni nadie levantó la mínima voz. Aquello era
insólito e inaudito; jamás había sucedido algo igual o parecido.
El caso es que nadie pujó para conseguir el célebre gorrinillo,
por cierto, ya bastante gordo que el Rojón soltó por el
pueblo. Y cuando ya había terminado el plazo estipulado para la
adjudicación al mejor postor, al no haber habido solicitud
alguna para ello, el bueno del tío Periquete lanzó un
bufido de contento y satisfacción como si se hubiera quitado un
enorme peso de encima.
Y es que, con
anterioridad había sabido mover los hilos de una especie de
conspiración popular impetrando la solidaridad y la caridad del
vecindario para que aquel año quedara desierta la rifa al no
haber postura alguna. Y ello, como es natural, en beneficio de
la pobre Rojonería, que, ante la falta de pujas, habrían
de recuperar el cerdo que su buena y leal fe había ofrecido al
Santo.
Ni que decir
tiene que los gastos de la fiesta de aquel año, así como unas
docenas de carretillas que regaló al tío Rojón, corrieron
a cargo del tío Periquete y de sus advertidos y
aleccionados compañeros de Mayordomía; y siempre se supuso que
el señor Cura era uno de los principales promotores de la idea
caritativa.
Cuando la pobre
familia conoció la noticia, llevada aprisa y corriendo por la
tía Reguiñá, a la que nunca le ganaba nadie a traer y
llevar recados y noticias buenas y malas, tronó de alegría y
contento. Salió toda la famosa Rojonería a la calle y en
un santiamén obsequiaron al vecindario con una sesión de cante y
baile como jamás habían dado, ni jamás el pueblo había conocido.
A todas estas, el
que pagó las consecuencias fue el famoso gorrino, el cuál se
“jugó las chapas’, como corrientemente se dice, y fue a caer
aquella misma noche, en buena parte, en los enjutos y
hambrientos estómagos de la familia.
Aún se comenta
que los cinco Rojoncillos atacaron con tal ímpetu la
loncha y la careta del cerdo, que agarraron una indigestión de
la que salieron bien librados gracias a que San Antón seguía
velando milagrosamente por tan célebre y simpática familia. |