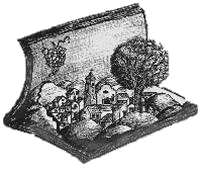|
7-
UNA FAMOSA TERTULIA CULINARIA.
Se acercaba la
fiesta de San José en aquel pueblo donde apenas eran conocidas
las famosas fallas valencianas, pues estaba enclavado en los
últimos confines de la provincia y, aunque administrativamente
valenciano desde 1851 -en que fue agregado al Reino de
Valencia-, toda su esencia, costumbrismo, historia, idioma y
cultura, eran casi totalmente castellanos. Pero, naturalmente,
se celebraba la fiesta del Patriarca San José, como en todo el
mundo cristiano.
Y, aparte de lo
religioso, había una costumbre enraizada desde luengos años
atrás en lo que concierne a manjares y platos típicos de algunas
celebraciones. Uno de ellos era y es el que se conoce con el
nombre de bocailllos de San José, quizás para igualar y
competir con los renombrados buñuelos valencianos de dicho día
festivo; pero los bocaillos eran cosa aparte: no sabemos
de dónde llegó la receta, pero el caso es que, con su
exquisitez, constituye algo singularmente delicioso hasta para
el más exigente paladar.
En casa del tío
Paco, Eran chote para los amigos, su mujer la María tenía
fama de hacer los bocal/los mejores de la contornada. Ya
la víspera del Santo, la María preparaba todos los ingredientes
con prolija meticulosidad:
rallaba el pan y
el limón, preparaba la canela y el azúcar, el aceite, la sartén,
el puchero, etc, y se acostaba ya tranquila en espera del
amanecer de San José.
El buen
Franchote tenía muchos amigos. Como regentaba un taller de
carpintería, allí acudían sus amigos cuando estaban desocupados
a causa del frío invernal o por lluvias y tormentas y allí se
hablaba de todo. No había hecho ni dicho que no se conociera en
aquella tertulia: allí se conocía la vida y milagros de todo el
pueblo y, hasta algunas veces, se ponía en cantares y en solfa,
y se “cortaban trajes de todas las medidas y sexos” a todo el
vecindario.
Dos o tres días
antes de la fiesta, habían hablado de la suculencia de los
bocaillos de la María. Con lo que Franchote no tuvo
más remedio que hacer una invitación a algunos contertulios para
que saborearan el manjar, acordándose celebrarlo allá a media
tarde, para que sirviera de merienda-cena. La María, que era una
bendita de Dios, se avino a ello, y preparó doble ración: un
puchero para la familia, y otro, de mayor cabida, para la
reunión de amigos.
Los llamados, es
decir, los invitados a aquella degustación especial, que eran
cinco además del amo de la casa, todos ellos con un buen saque,
aceptaron el convite; pero con la condición de aportar, cada uno
a su modo, manera y albedrío, alguna cosilla más, bien para ir
haciendo boca, remojar el galillo, ensebar las tragaderas o
rematar la cuchipanda. Y todo el mundo estuvo de acuerdo.
Aquel año le
salieron los bocaillos a la tía María mejor que en toda
su vida; cuando, a mediodía, tras una buena paella, abocó el
puchero de aquel manjar exquisito en una gran cazuela, el
matrimonio y sus dos hijos se pusieron a saborear aquello y, la
verdad sea dicha, allí no quedó ni zarrapito .Qué gloria de
bocaillos!
Pero lo bueno
vino más tarde; allá a la puesta del sol. La María quiso hacer
de anfitriona, pero Franchote no se lo permitió; la mandó
a que se fuera a jugar al burro de bajocas con sus vecinas, cosa
que hacían algunas tardes festivas en otra buena tertulia
mujeril. Y Paco Franchote se quedó solo con sus cinco
amigos para terminar la fiesta, como se había acordado.
Aquello fue, sin
lugar a dudas, lo más sonado en cuanto a lo pantagruélico de la
reunión, que se recordó años y años después.
El primer
comensal acudió llevando, ni más ni menos, una fuente con más de
un kilo de morteruelo, que su mujer había cocinado con el
encargo de que pusiera los cinco sentidos, además de echar el
hígado - del cerdo recién matado, se entiende - y los piñones y
especias en consonancia con la masa apropiada; quería quedar
bien el tío Mario con sus amigos, y también quería demostrar que
su mujer era buena cocinera.
Al llegar el
segundo invitado, Luis el Cabrero, una tufarada entre
picante y beneficiosa invadió la estancia del manducatorio; y
sacó a relucir, de una gran cesta, allá sobre media orza de
longaniza, lomo y costilla de cerdo en adobo, de lo que se suele
hacer en la matanza y de lo que aquella comarca tenía fama. Como
es natural, hubo sonrisas entre los amigos, apostando vérselas
muy felices con aquella comida.
Los otros tres
amigos fueron llegando, casi los tres al mismo tiempo. Uno de
ellos aportó un bollo de unos dos kilos, con suculentas magras y
algunas sardinas de aperitivo; otro llevó un pernilillo y un
salchichón casi de a metro; por último apareció Bernardo el
Sastre llevando el asunto bebestible: una garrafa con
una arroba de vino tinto y tres botellas de aguardiente anisado
para limpiar los gaznates de telarañas y carrasperas.
Cuando se vio
todo aquello junto. los seis comensales no sabían por donde
empezar; al principio, las uñas les parecían huéspedes, pero,
poco a poco, aquello comenzó a sedimentarse, serenando los
ánimos, y se dispuso amigablemente el orden del banquete. Ni que
decir tiene que los bocaillos quedaron para postre, es
decir, para remate y colofón de lo que se adivinaba, estando a
la vista, como la mayor animalá de ingestión gastronómica
que se había suscitado y realizado en toda la vida de aquel
tranquilo pueblo.
Empezaron con el
bollo de magras y sardinas, añadiéndole unas ronchas de jamón,
acompañado del embuchao de salchichón y de unas
aceitunejas que sacó el amigo Franchote, todo ello como
principios o entradas. Cuando ya se había dado buena cuenta de
todo aquello, llegó el morteruelo que, con general beneplácito,
fue aplaudido y engullido hasta chuparse los dedos; y, pasando
por lafritá de embutido, lomo y tajás en la
grasienta conserva de la orza de la tía Cabrera,
terminaron con el apetitoso postre de los boca illos,
motivo principal y original del enjundioso festín que nos ocupa.
Y, claro está,
los recios y caudalosos remojones vínicos amenizaron el banquete
de trago en trago y en copiosa frecuencia. El aguardiente dio
fin a la comilona..., y una especie de somnolencia de hambruna
sastisfecha invadió el cacumen y obnubiló las mentes de
los contertulios hasta hacerles caer en la modorrera propia de
quien está cociendo en su estómago el condumio de una semana
ingerido en una sola sentada.
Cuando llegó la
María, el tío Franchote y sus amigos yacían en sus
asientos o por el suelo, desvencijados, roncando y echando
espumarajos y eructos con destempladas muestras de
atiborramiento, síntomas de un asiento sin precedentes en los
seis famosos comedores y bebedores.
Cuando, tras una
semana de inmovilidad casi total, solamente interrumpida por
las veces que hubieron de evacuar por todos los caños de sus
cuerpos, los protagonistas de aquella inaudita hazaña culinaria
parece que se pusieron de acuerdo de nuevo al manifestar
unánimemente que, al menos, les gustaría repetir con lo que más
les agradó: los bocaillos de la María.
A partir de
entonces, cuando alguien blasona de “largo comedor” o de
voracidad jamás apagada, se recordaba aquella famosa cuchipanda.
Y es que, en honor a la verdad, se nos olvidó decir que, de las
provisiones aportadas por los seis contertulios a aquella
merendola entre merienda y cena, según pensaron de antemano, no
quedó ni una migaja ni una gota, pasando a la historia popular
como “la juerga de San José en la tertulia del tío
Franchote”.
|