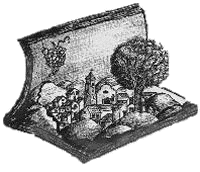
INFORMACIÓN GENERAL
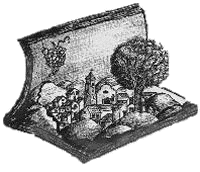 |
INFORMACIÓN GENERAL |
A)
DESCRIPCIÓN E HISTORIA
Venta del Moro es un pueblo perteneciente a la comarca de Requena-Utiel, con un término municipal de 272 Km. cuadrados (tercero en extensión de la provincia de Valencia). Limita en su parte Oeste y Sur con las provincias de Cuenca (Minglanilla e Iniesta) y Albacete (Villamalea y Casas Ibáñez); y por Norte y Este con otros pueblos de la comarca (Villargordo del Cabriel, Fuenterrobles, Caudete de las Fuentes y Requena). Está situado a 100 Km. de Valencia, 110 km. de Cuenca y a 100 km. de Albacete y su principal vía de comunicación es la Autovía 3 que une Valencia con Madrid. Su población total es de 1.497 habitantes repartidos entre el propio pueblo de Venta del Moro (849 hab.) y sus seis aldeas: Jaraguas (208 hab.), Las Monjas (94), Los Marcos (87), Casas de Pradas (103), Casas de Moya (85) y Casas del Rey (71) -datos del INEM 2009-. También existe una escasa población dispersa en caseríos: El Tochar, Tamayo, Chipirito, Los Cárceles, Los Colorados, Casilla de Moya, etc. La densidad media es muy baja, pues no supera los 5'5 habitantes/km. cuadrado.
Su
economía está basada en la agricultura de secano con grandes
extensiones de viña, principalmente de la variedad bobal (característica de
toda la comarca), aunque también proliferan otras variedades (tempranilla o
cencibel, macabeo, garnacha, tardana, royal, etc.). Actualmente, la viña ocupa
el 65% de la superficie agraria y su producción de uva oscila entre 35 y 40
millones de kilos según cosechas. Son más de una docena las bodegas que
vinifican en el término, embotellando sus caldos bajo la denominación de
origen Utiel-Requena. Como cultivos alternativos sólo se encuentra el almendro
(13 % de la superficie agraria), el olivo (5%) y algunas extensiones de cereal
(4%). Su ganadería se reduce ya a una presencia testimonial de algunos rebaños
de ovejas y granjas de cerdos y gallinas.
El
resto de economía se complementa con el sector de la construcción y sobre todo
la actividad comercial y hostelera, centrada especialmente en Venta del Moro
pueblo, aunque con alguna presencia también en aldeas. En los últimos años se
ha originado un crecimiento importante de empresas vinculadas con el turismo
rural (albergues, hostal, casas rurales, empresas dedicadas al deporte de
aventura). Por contra, la industria no agrícola es prácticamente inexistente. Su
altitud media es de 700 m. sobre el nivel del mar, aunque llega a
alcanzar los 1.038 m. en el monte de Moluengo (justo en el punto en que comienza
el término de Villargordo). Su extenso territorio está marcado por el valle de
la Albosa (rambla que pasa por medio del término) siguiendo una línea
sinclinal de orientación ibérica (NO-SE), flanqueada por dos anticlinales de
la misma dirección. Un anticlinal es el de la Sierra de la Derrubiada que forma
un importante arco montañoso con presencia de calizas cretácicas y jurásicas
en sus cumbres, pero que finalmente se hunde bajo los materiales sedimentarios
del Terciario (margas arcillosas, conglomerados y areniscas) que se esparcen en
forma de mantos de derrubios (de ahí su nombre) hacia las vertientes del río
Cabriel. El anticlinal del flanco noreste es prácticamente imperceptible al
estar enterrado bajo los sedimentos terciarios de la meseta requenense. La mayor
parte del territorio está cubierto por depósitos de materiales blandos
terciarios. A destacar dos unidades geológicas singulares: un diapiro del Triásico
con arcillas del Keuper justo en las salinas de la aldea de Jaraguas y las capas
de calizas y dolomías que forman las agujas pétreas de los Cuchillos de la
Fonseca, divisoria de los términos de Villargordo y Venta del Moro. Su
hidrografía está marcada por el río Cabriel que discurre por más de
50 km. en término venturreño, constituyéndose en barrera geográfica y
administrativa con las provincias de Cuenca y Albacete y caracterizándose por
sus meandros y formaciones geológicas que da lugar a parajes muy bellos y de
gran importancia ecológica (Hoces del Cabriel, Cuchillos de la Fonseca, Vadocañas,
Los Cárceles, Tamayo, etc.). La rambla Albosa discurre por los núcleos de
Jaraguas, Venta del Moro y Casas de Pradas, recogiendo las aguas de otras
ramblas (Salada, Encaños, Bullana, Varejo, Boquerón) y de muchas fuentes
(Amparo, Zorra, Desmayos, Julianazo, Chacón, Rebollo, etc.). Finalmente, la
Albosa vierte sus aguas en el Cabriel ya en término de Requena. Dentro de su término
se encuentra una gran superficie del Parque Natural de las Hoces del Cabriel
declarado por la Generalitat Valenciana en el año 2005. Flora
y fauna. Destaca
también la gran extensión de término forestal poblado principalmente por el
pino carrasco (“pinus halepensis”), pino rodeno (“pinus pinaster”), carrasca (“quercus
ilex”), sabinas, lentisco (“pistacia
lentiscus”), madroños (“arbustus
unedo”) y también monte bajo como romero (“rosmarinus
officinalis”), espliego (“lavándula
officinalis”), tomillo (“thymus
vulgaris”), brezo, morquera, enebro (“juniperus”),
oxicedro, esparto, etc . Entre su fauna actual destaca el jabalí, el conejo, la
liebre, perdiz, paloma torcaz, águilas (reales, perdiceras, calzadas y
culebreras), búho real, halcones peregrinos, cabra montés, ardillas, zorras,
etc. En el río Cabriel destaca el blenio de río, la madrilla o loina, trucha
común y arco iris, lucio, galápago leproso, etc. Su
clima se caracteriza por una pluviosidad débil (430 mm. de media) y una
oscilación térmica importante que llega a los 17 grados entre diciembre (6 º)
y julio (23 ). En general, se puede hablar de un clima mediterráneo con un
fuerte componente de continentalidad típico de los pueblos del interior. A pesar de su pertenencia a la provincia
de Valencia, su habla, así como costumbres, folklore, gastronomía, etc. son de
carácter castellano, como consecuencia de que históricamente el municipio de
Venta del Moro (como aldea de Requena) ha pertenecido a Castilla. El habla
castellana está marcada por sus arcaísmos e influencias del aragonés,
murciano y valenciano. La
patrona de Venta del Moro pueblo es la Virgen del Loreto en honor a la cual hay
erigida una iglesia en la que destaca una sobria torre-campanario de
sillería. Todo el resto de aldeas cuenta con sus propias iglesias y
advocaciones (S. Francisco Javier en Jaraguas, Virgen de las Mercedes en Casas
del Rey, San Antonio Abad en Casas de Moya, Virgen del Carmen en Las Monjas, San
Isidro en Los Marcos y San Gregorio y San Antonio en Casas de Pradas). Hasta
1957, las Iglesias de Venta del Moro han pertenecido a la Diócesis de Cuenca.
Entre su patrimonio arquitectónico, destaca el magnífico puente del s. XVI de
Vadocañas por donde pasa una cañada real de ganados y una antigua calzada
secundaria romana. La Prehistoria y los inicios de la
Historia En
el término destaca el famoso yacimiento paleontológico del "Puente de
la Vía" de final del Mioceno (6 millones de años) y donde se han
encontrado importantes fósiles de los camellos gigantes más antiguos de Europa
(“Paracamellus Aguirrei”), antílopes
(“Tragoportax Ventiensis”, único
en el mundo), antecesores de los toros (“Parabos
Soriae”), hipopótamos, elefantes gigantes, tigres de diente de sable,
etc. En
cuanto a la presencia humana, en el abrigo de la Hoz de Vicente del río Cabriel
se descubrieron en 1987 más de 100 representaciones pictóricas rupestres del Neolítico.
También son varios los yacimientos y cultura material que marcan la presencia
de los iberos en el término. Restos de cerámica nos señalan con casi
total seguridad la explotación ya en época de los iberos de las Salinas de
Jaraguas y también desde 1996 se está estudiando un importante alfar ibérico
en el paraje de la “Casilla del Cura” del s. V a.C., especializado en la
producción de cerámica para su comercialización. Estos yacimientos, junto con
otros del término municipal (“Apedreaos”, “Moluengo”) y de la comarca
(“El Molón” en Camporrobles, “La Peladilla” en Fuenterrobles) estaban
relacionados con la importante ciudad ibérica de Kelin (en Los Villares de
Caudete de las Fuentes). Posteriormente, el territorio fue objeto de un proceso
de romanización rápida del cual han quedado algunos vestigios. Venta del Moro en el Alfoz de Requena La
historia de Venta del Moro está fuertemente ligada a la de Requena, de la que
ha sido aldea hasta su definitiva segregación en 1836. La comarca en general ha
sido un territorio fronterizo de escaso poblamiento hasta el siglo XVIII, pero
con una actividad importante de tránsito de mercancías y pasajeros. Ya a
partir del año 1021, Requena marcó la divisoria entre los reinos de taifa de
Toledo y Valencia. El Tratado de Cazola en 1179 entre Alfonso VII de Castilla y
Alfonso II de Aragón reservaba la reconquista de Requena a los
castellanos, como así sucedió con Fernando III hacia 1238. Alfonso X entregó
su carta de población a Requena y su Tierra en 1257. Es una Carta Puebla
benevolente que concede una serie de licencias y privilegios importante para los
pobladores y le otorga el Fuero de Cuenca (posteriormente Fuero de Requena).
Requena se siguió viendo favorecida por la concesión de Puerto Seco en 1264 y
Almojarifazgo como aduana de Castilla, donde debían tributar las mercancías en
tránsito. La Tierra de Requena, excepto breves periodos de dominio señorial
con el Conde de Castrojeriz (1465-1468) y el Marqués de Villena (1470-1480), ha
sido tierra de realengo dentro del Reino de Castilla. Este primitivo alfoz
de Requena englobó los actuales municipios de Requena, Utiel (hasta 1355), Mira
(1537), Villargordo del Cabriel (1747), Camporrobles (1782), Caudete de las
Fuentes, Fuenterrobles y Venta del Moro (los tres últimos hasta 1836). Las
actas del Concejo de Requena que principian en 1520 señalan Venta del Moro y
Jaraguas como límites de su Redonda (1522) y como tierras de dehesas
donde se señalan las de Realame y Palomarejo (1528) o Sevilluela (1545). Este
adehesamiento produjo frecuentes conflictos con la vecina población de Iniesta
que realizaba aprovechamientos forestales y ganaderos en esta tierra que estaba
muy escasamente poblada. El 3 de agosto de 1557 el Concejo de Requena decidía
realizar un cordón sanitario por peste hasta Venta del Moro. Una visita
pastoral datada en 1579 del Obispo de Cuenca cita Venta del Moro como un
lugar de 7 vecinos y 24 personas de comunión que en otra visita pastoral de
1588 se convertirían en 6 vecinos. En 1601, Juan Marco “El Mozo”, vecino de
Requena, legaba tierras a favor de la fábrica de la Iglesia de Venta del Moro.
En 1593 se nombra
por primera vez un alcalde pedáneo para Venta del Moro, primer
antecedente, pues, de administración municipal. Por
tanto, la zona es de poblamiento reciente (sobre todo en el caso de las
aldeas más pequeñas), aunque sólo parece adivinarse un poblamiento más
antiguo de Jaraguas por encontrarse en un altozano de carácter defensivo sobre
la confluencia de tres ramblas y por su cercanía a unas salinas de explotación
antigua. Todos los núcleos de población se encuentran cerca de una fuente o
rambla que actuaría como razón inicial del hábitat: fuente Amparo y ramblas
Albosa, Encaños y Salada en Jaraguas; fuente de los Desmayos en Venta del Moro;
rambla Bullana con sus fuentes (Tío Mario, Fuente Grande, Hambre, Fuentecilla,
etc.) en Casas del Rey; ramblas Albosa, Bullana y Varejo en Casas de Pradas,
etc. El
origen del topónimo y pueblo de Venta del Moro se basa en la hipotética
existencia de una venta regentada por algún musulmán en el camino que iba de
Toledo a Valencia y que comunicaba Iniesta con Requena por el Puente de
Vadocañas. Este puente (término de Venta del Moro e Iniesta) fue
reconstruido definitivamente, tras diversas riadas, en su estado actual por la
villa de Iniesta a mediados del s. XVI, del que se habla en las “Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca mandadas hacer por el rey
Felipe II: Iniesta” (1575)
con las siguientes palabras: “hay una
muy principal puente y edificio que loan los que ven a la parte de Vadocañas,
camino de Requena y Valencia, de piedra labrada, fecha a costa de esta villa y
repartimiento de vecinos, y con gran gasto que duró años, por no tener de
propios, de un solo ojo y de gran altura y anchura. Pasan carros y gente. Tiene
el ojo ciento y veinte pies en güeco de mucha largura. Dicen ser la mayor y
mejor y de grandes y mayores piedras del reino, y pasan bestias, y todo lo demás,
de Toledo y otras partes a Valencia y Requena donde está la aduana”. Es
también por Vadocañas por donde pasa la Cañada de La Mancha o San Juan que se
une en las cercanías de Jaraguas con la Cañada de la Serranía de Cuenca o de
Hórtola. Por tanto, ésta fue siempre una zona de tránsito de arrieros,
caminantes, comerciantes y ganado entre Castilla y Valencia. Anteriormente al
puente de piedra hay documentados en Vadocañas puentes de madera (1547) e
incluso el paso del vado en barcas (1529). En
el censo de 1699, Venta del Moro era aún un pueblo de sólo 15 vecinos, pero
será en la segunda mitad del s. XVIII cuando se constata ya un importante
crecimiento demográfico en la zona con aportes migratorios. De hecho, en las
“Respuestas Generales al Catastro
del Marqués de la Ensenada” de 1752 el término actual de Venta
del Moro figura con un total de 101 vecinos (450 habitantes aproximadamente)
repartidos entre Venta del Moro con 36 vecinos, Casas de Pradas con 12, 10 en
Jaraguas, 7 en Tamayo y un muy reducido número de vecinos entre las aldeas más
pequeñas del término y sus caseríos (4 en Casas de Moya y también en Las
Monjas y Los Cárceles, 3 en Casas del Rey, 2 en Los Marcos...). Este Catastro
cita la existencia además de la Iglesia de Venta del Moro (entonces anexa a la
parroquial de Villargordo y a la de San Salvador en Requena) de las ermitas de
Jaraguas y Los Marcos. Es el mismo catastro el que calcula en 4.490 almudes las
tierras labrantías (no contabiliza parte del término municipal por quedar
comprendido en las Respuestas Generales al Catastro de Requena), de las que un
96% se cultivaban de cereal (trigo, avena, centeno y cebada) y sólo una pequeña
parte de viña (actualmente en régimen casi de monocultivo). Otros cultivos
minoritarios que cita en la zona es el azafrán, garbanzo, cáñamo, verduras,
hortalizas, maíz, guijas, etc. El olivo y almendro eran prácticamente
inexistentes. El ganado estaba representado por 2.000 cabezas de lanar, 1.500
cabezas de cabras y 450 colmenas. Había una pequeña representación del sector
textil compuesta por un peraire, un sastre y cinco tejedores, pero de dedicación
no completa a su oficio. A mediados del siglo XVIII Requena y Utiel fueron unas
de las pricipales poblaciones españolas dedicadas a la industria de la seda. En
el cabezón de las rentas provinciales (alcabalas, millones, etc.) a Venta del
Moro le tocaba pechar con 1.919 reales de vellón. Este mismo Catastro de 1.752
señala la no residencia en el término de ningún noble o hidalgo, ni tampoco
miembro del clero. En la segunda mitad del siglo XVIII el crecimiento
demográfico se vio acelerado como consecuencia de la repartición en
suertes de las dehesas del término (Sevilluela, Realeme) y el proceso de
apropiación de los bienes comunales registrado en toda la Tierra de Requena. El
8 de mayo de 1780 por Real Resolución se crea la Junta de Propios y
Arbitrios en Venta del Moro y Fuenterrobles, obligando a Requena a asignar
815 reales a Venta del Moro y 581 reales a Fuenterrobles y quedándose Requena
la administración de las dehesas de la Sevilluela, Albosa, Realeme, Toconar y
Cañada de Caudete. En
1787, el Censo de Floridablanca, contabiliza 1.138 habitantes en Venta del Moro.
En el siglo XVIII la figura del alcalde pedáneo es auxiliada también por un
fiel de fechos. La segregación municipal de Venta del
Moro y el pase a la Provincia de Valencia Es
el 13 de octubre de 1798 cuando Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles y
Venta del Moro (entonces aldeas de Requena) elevan un memorial a Carlos IV
solicitando la segregación municipal por causas “de proporción, utilidad y necesidad”, justificando su petición
por su extensión, número de pobladores, existencia de iglesia, mesón, cárcel,
horno y la distancia a Requena. Sin embargo, los trámites de segregación se
paralizaron el 29 de agosto de 1800 a petición propia de los pueblos referidos
debido a la falta de capital para proseguir con el expediente ante la retirada
de apoyo en la iniciativa de varios terratenientes. Es en este expediente de
intento de segregación (Archivo Histórico Nacional, Sección de Consejos
Suprimidos, Legajo 5.300, nº 5) cuando el párroco de Venta del Moro certifica
la existencia en el Padrón de Matrícula de 278 vecinos o 1.807 almas. Tras
dos segregaciones municipales fugaces, con el Gobierno Constitucional de 1812 y
en el trienio de 1820-1823, el agosto de 1836 (tras la Constitución de
1836) se alcanza la independencia definitiva del término municipal de Venta del
Moro nombrando alcalde al mismo que había ejercido durante las primeras efímeras
etapas constitucionalistas. En
1845, el “Diccionario Geográfico-Estadístico” de Pascual Madoz
describe el término con una población de 360 vecinos o 1432 almas; un terreno
agrícola cultivado de 21.000 almudes con una producción de trigo, cebada,
centeno, avena, vino, aceite, azafrán, patatas, lino, cáñamo, miel y
hortalizas y la existencia de una fábrica de jabón, una de aguardiente, 2
almazaras de aceite y dos tejedores de lienzos vastos. En
una comarca isabelina o borbónica, fueron muchas las incursiones carlistas
que afectaron al pueblo y aldeas de Venta del Moro, especialmente en la primera
(1833-39) y última Guerra Carlista (1872-1875), con continuos saqueos y
extorsiones a la población y gobierno locales, destacando las incursiones de
los generales carlistas Ramón Cabrera, Miguel Gómez, Sancho “El Fraile”,
Forcadell, Cucala, Santés apoyados por facciones carlistas locales (Peinado, El
Puli, Timoteo Andrés “El Pimentero”). Fue en una incursión del carlista
Santés cuando se supone ocurrió una quema del entonces incipiente archivo
municipal de Venta del Moro, donde figuraban entre otros los documentos de
segregación municipal. A los estragos propios que produjo la guerra habría que
sumar los que producían las reiteradas epidemias de cólera que se
declararon en 1834, 1854 y 1855 (las más virulentas), 1865 y 1866 o la de 1885
que ocasionó 77 defunciones en Venta del Moro y sus aldeas. La segunda mitad
del siglo XIX supuso el auge de la viticultura en toda la comarca. Por
Real Orden del 26 de junio de 1851, Venta del Moro junto con el resto de
la comarca (exceptuada Sinarcas) pasaban a incorporarse a la provincia de
Valencia, fijándose el límite con Cuenca en el río Cabriel. Fue una decisión
motivada especialmente por razones económicas (el comercio con Valencia era
desde hacía muchos años una realidad creciente) y que fue apoyada por la
oligarquía requense. Sin embargo, en el campo eclesiástico la dependencia de
la Diócesis de Cuenca se prolongaría hasta 1957. SIGLO XX: AUGE Y DESCENSO DEMOGRÁFICO En
el Nomenclátor de 1870 el término contaba con 2.104 habitantes, repartidos en
453 casas (170 en Venta del Moro pueblo). En 1900 eran ya 3.309 habitantes,
prosiguiendo una tendencia de incremento demográfico que no cesaría hasta la década
de 1950. Es
en la primera mitad del s. XX cuando Venta del Moro experimenta una importante
progresión que la convierten en una especie de capital subcomarcal, aupada
entre otros aspectos por el empuje de unas aldeas en plena fase de crecimiento
demográfico, ya que algunas de ellas eran tan sólo caseríos en el s. XIX
(Los Marcos, Las Monjas, Pedriches, La Fonseca, etc.). Así se establecen en
Venta del Moro 2 industrias alcoholeras, algunas bodegas, molino de harina,
almazara de aceite, etc. donde se elaboraban los productos agrícolas
procedentes de todo el término y de pueblos cercanos. Junto a ello, también se
desarrolla una cierta infraestructura comercial y hostelera y aparecen los
primeras manifestaciones culturales de importancia (fundación de la banda de música
en 1908, inauguración del edificio del “Gran Teatro” en 1914 o fundación
del primer club de fútbol en 1928). En 1915 una severa plaga de mildiu afectó
a las viñas de la comarca. A
partir de 1927, todo el término municipal se ve afectado por uno de los
proyectos de la Dictadura de Primo de Rivera, la construcción de la línea
ferroviaria Utiel-Baeza, proyecto que se abandonó hacia noviembre de 1936,
pero que supuso para el pueblo y sus aldeas un importante tránsito de gentes y
un auge en la vida económica. Fueron muchas las familias que tras la paralización
de las obras se quedaron a vivir en el término. En 1936, con la Guerra Civil,
se produce un saqueo e incendio de las diferentes iglesias del término. En la
posguerra, la Agrupación Guerrillera del Levante y Aragón registró una
importante actividad en todo el término de Venta del Moro. En
1940, el término municipal alcanza su máximo demográfico con 4.566
habitantes, sufriendo a partir de ahora una verdadera sangría demográfica,
especialmente en la década de los 60 cuando se pasa de 3.959 habitantes en 1960
a 2.776 en 1970. La emigración se dirige en los 50 y 60 hacia el
extranjero y a Barcelona, Madrid y Valencia alimentado especialmente por
jornaleros sin tierras y pequeños propietarios agrícolas. En las últimas décadas
del siglo XX continua el éxodo rural, aunque con menos virulencia (2.204
habitantes en 1981, 1.755 en 1992, 1.588 habitantes en 1999, 1.497 en 2009). La
sangría demográfica afecta especialmente a las aldeas, ya que algunas se
quedaron totalmente despobladas en la década de los 70 (Pedriches, Fonseca,
Santa Bárbara, Tamayo) y el resto ha descendido su población desde 1950 en
proporciones alarmantes (superior al 80% en Casas de Pradas y en Casas de Moya).
El descenso demográfico también ha afectado, aunque en menor grado, a Venta
del Moro pueblo que pasa de haber tenido 1453 habitantes en 1950 a 849 en 1999,
a pesar de que en los últimos años está experimentando un cierto
mantenimiento demográfico.
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE VENTA DEL MORO