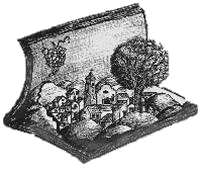|
10- EL
PINO DE LOS QUINTOS.
“Ya se van los quintos, madre, ya se va mi
corazón;
ya se va quien me
tiraba chinitas a mi balcón”.
Coplas y más
coplas; la ronda de quintos salía dos veces al año recorriendo
las calles del pueblo acompañada de músicos de cuerda y de
viento, cantando una especie de jota popular característica de
la comarca en la que había aires tristes de despedida, tonos
alegres de pícaras alusiones, y la gravedad del tema patriótico
manifestado por quienes habían de ir pronto “a servir al Rey”,
es decir a cumplir el servicio militar
La cosa entonces
no era para tomarla a bromas, pero ante su obligatoriedad, los
mozos tenían de apechugar con lo que viniera demostrando ya
desde principios su viril gallardía, aunque muchas veces la
procesión iba por dentro. Por eso las bocas cantaban y reían,
los pechos vibraban, y los estómagos hacían hombradas con el
aguardiente matarratas y el vino tintorro y recio de la tierra:
“Compañero amigo
mío, haremos un gran parado, tocaremos la vihuela
y echaremos un
cigarro”.
Esto solían
cantar en las varias paradas de la ronda, empinando la bota o la
garrafa y dispersando a la chiquillería pegando fuego a los
cohetes rateros -las famosas carretillas-, pues no solamente
iban de ronda los quintos sino que muchos jóvenes y muchachos se
les agregaban como queriendo empezar a velar sus armas en juerga
y grata compaña con la de los que ya iban a sortear su quinta o
a incorporarse próximamente a su destino
El pueblo, además
del casco capitalino, tenía sus aldeas. Y no siempre las
relaciones entre el núcleo central y alguna de sus aldeas fueron
de lo más normales y amistosas. El pueblo cabecera municipal
aparentaba querer mandar, y algunas aldeas se creían o sentían
postergadas; eso era casi lógico, aunque sin razones de mucho
peso ni en uno ni en otro lugar. Pero el caso es que en
ocasiones había encontronazos, rencillas y resquemores, de tarde
en tarde alguna pelea a peñazo limpio entre bandas de muchachos
del pueblo y los de alguna aldea. Ni que decir tiene que todo
aquello estaba fomentado por la incultura, la falta de
comprensión entre unos y otros, y un poco de orgullo mal
entendido, factores que venían sucediéndose de generación en
generación y que corroían el buen entendimiento entre hermanos y
vecinos, como lo eran entre sí, aldeanos y pueblerinos, y cuya
hermandad se demostraba en las contadas ocasiones en que había
que poner de manifiesto la verdadera amistad y vecindad. Pero,
desgraciadamente, en las pequeñas cosas cotidianas de la
convivencia, afloraban disparidades que, a veces, terminaban en
conflictos y riñas. Se decía que era propio de la gente joven,
propio del desmesurado orgullo de algunos, pero el caso era que
se encizañaban las cosas y las cuestiones trascendían a mayores,
aunque la sangre nunca llegó al río, entre otras cosas porque
allí no había río, sino una rambla. De vez en cuando había
alguna que otra nariz rota, alguna muela de menos o alguna
escalabraura sin mucha importancia.
Especialmente,
cuando algún mozo de uno u otro núcleo pretendía o lograba
echarse novia en el sitio contrario, había sus más y sus menos,
y como mal menor tenía que “pagar la patente”, o, en caso
contrario, se resultaba contusionado por sopapos y pedradas de
quienes no parecían tolerar intromisiones de gentes forasteras,
y eso que eran del mismo término municipal.
Pero todo esto
viene a cuento porque los mozos de alguna aldea se creían
perjudicados en las citaciones, sorteos, exenciones y demás
papeleo de las quintas, y, aunque engrosando el contingente de
reclutamiento junto con los mozos del pueblo central y los de
las demás aldeas, parecía que querían ir siempre haciendo rancho
aparte y se empeñaban en mostrar su inveterada y casi
tradicional enemistad que, como ya se ha dicho, venía de padres
a hijos. Acudían todos los quintos al Ayuntamiento, donde, tras
su alistamiento, eran tallados, pesados y medidos, se tomaba su
filiación exacta y sus señas particulares, se les preguntaba si
tenían o alegaban alguna causa de exención o defecto físico,
pasando después a reconocimiento médico. Aquellos actos eran
constantemente, a pesar de su seriedad burocrática, una pura
juerga para los mozos, aunque no tanto para sus padres que, en
el mejor de los casos, si no había guerra, habían de perder la
ayuda de sus hijos en las penosas y duras faenas campesinas.
A las preguntas
de rigor formuladas por el Alcalde o por el Síndico sobre si
tenía el mozo algo que alegar, había respuestas serias y muchas
chuscas, como las siguientes: “Soy corto comedor”; “soy algo
teniente de oído”; “soy pequeño porque me crecía demasiado la
entrepierna tirando para abajo”; “soy hijo de padre exagerao”
(sexagenario); “soy hijo de viuda interesante”; “alego que me
asusto de las caballerías”, etc. etc. Tras aquel paso, la
reunión de mozos, la comilona, la juerga, la ronda, etc. Pero,
los mozos del pueblo separados de los de aquella aldea, los
cuáles formaban en apartado corro y, como un poco a su aire,
marchaban a sus lares con cierta altivez, de igual a igual, y a
veces con cierta fanfarronería, lo que motivaba el ineludible
encontronazo.
Y un buen o mal
año, así sucedió lo que nunca debió suceder. Mandaba o lideraba
la cuadrilla de quintos del pueblo, Juan Antonio el Perdigón,
el cual no se andaba con chiquitas; era un líder
naturalmente algo agraciado, lo que le hacía presumir de cierta
guapeza en todos los sentidos; los demás compañeros de la quinta
le seguían la corriente, unos por admiración y otros por
temorcillo de perder su amistad protectora; el caso era que, aun
no siendo mala persona, se permitía Perdigón alguna
bromas pesadas que entre el elemento más sesudo y serio de la
población eran motejadas de tunanterías. Sin embargo, la verdad
era que no había maldad en sus actitudes ni falsía en sus
palabras; había en él algo de chulería, sencillamente porque se
creía el más interesante, pero su aire era siempre protector y
se tornaba temeroso cuando alguna de sus barrabasadas producía
efectos demasiado molestos.
Por otra parte,
los quintos de la aldea casi bailaban al compás que les marcaba
otro buen mozo, bastante descarado, Pedro el Pedrusco (el
mote le venía de los muchos Pedros de su dinastía), al que no se
le encogía el y que dirigía su cuadrilla de quintos con buena
mano y mejor labia.
La ronda
pueblerina atacaba con sus coplas desenfadadas aludiendo a los
quehaceres de las mozas y los mozos aldeanos:
“Si te casas en
la aldea,
serás mujer de
fortuna:
irás
por agua a la fuente,
a caballo de
una burra”
Por otro lado, ya
casi en las afueras del pueblo, las huestes de Pedro el
Pedrusco cantaban con voces destempladas:
“Las muchachas de
este pueblo
tiran agua de
sardinas,
y por eso le
llamamos
el pueblo de las
gorrinas”.
Y, claro está,
llegó el enfrentamiento rememorando otras ocasiones en que vino
a ocurrir lo mismo. Y a las palabras sucedieron los hechos.
Aquello fue una batalla campal entre pueblerinos y aldeanos. Y
en la huida aldeana (hay que tener en cuenta que eran menos y
estaban lejos de sus casas) llovieron las piedras y hubo
contusiones y heridas, y vapuleos de consideración en uno y
otro bando; la persecución llegó hasta cerca del caserío
aldeano, librándose el último encontronazo en un paraje donde se
elevaba y campeaba a sus anchas un frondoso y solitario pino.
Allí se dilucidó aquella última contienda aunque de una forma
particular y por tácito acuerdo: los dos líderes, Juan Antonio
Perdigón y Pedro el Pedrusco, ante sus respectivas
facciones cuyas huestes hicieron ancho lugar y corro, la
emprendieron de hombre a hombre y a puñetazo limpio, sin armas,
sin garrotes, sin hondas de apedrear, con la valentía y la saña
del que se cree superior a su contrario, pero con la nobleza que
confiere el exclusivo uso de su cuerpo y mañas para abatir al
contrincante. Aquello, según contaron los correligionarios de
uno y otro, fue una lucha titánica, que acabó sin vencedor ni
vencido, rodando ambos exhaustos ante la presencia de sus,
primeramente, alborozados y encarnizados y después atónitos
partidarios, quienes, ante la valentía del caso, ni osaron
siquiera acometerse, cogiendo cada facción a su respectivo jefe
y volviendo con él en hombros hasta su población.
Y, como quien no
quiere la cosa, allí terminó la furibunda rivalidad de una y
otra población, que siguen siendo lo que ya eran: hermanas.
Allí, tácitamente, se firmó el armisticio sin necesidad de
protocolos ni cláusulas escritas. La paz del “Pino de los
Quintos” se hizo célebre en toda la comarca.
Y cuando algún
mequetrefe de uno u otro lugar, en el transcurrir del tiempo y
en sucesivos lances menores, quiso resucitar antiguas
rivalidades y suscitar tomes y desdichadas escaramuzas, siempre
se alzó la voz y el prestigio de alguien que, con mejor acuerdo
y propósito, recordaba la famosa paz firmada a trompazo seco por
dos valientes que, después, en los áridos montes rifeños y en
las últimas luchas contra los moros, dejaron su sangre y sus
vidas ayudándose mutuamente con abnegación y heroísmo.
El Pino de los
Quintos fue por muchos años lugar de oración del caminante en
honor y recuerdo de dos buenos mozos, de dos buenos soldados, de
dos héroes de España.
|