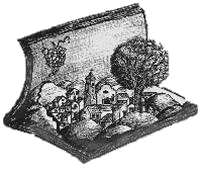|
21- EL SORTEO DE LOS QUINTOS.
Corrían malos
aires por España. Los pueblos temían, las madres lloraban y
rezaban, las novias ídem de lo mismo, los hombres, si eran
padres iban con el entrecejo arrugado y ensimismado; si eran
jóvenes, entre fanfarrones y temerosos.
Las noticias que
venían de Marruecos no eran muy alentadoras... se decía por el
pueblo que algunos de sus hijos ya no volverían de las tierras
del moro: ni Inocencio el Mosco, que se quedó patitieso
de un pacazo cuando
salía de un blocao; ni Rafael el Zaranga, que se murió de
unas fiebres; ninguno de ellos volvería al pueblo, como algunos
otros aldeanos que sufrieron la misma suerte cuando lo de Annual
y Monte Arruit (1921) y aquello del Barranco del Lobo (1909),
cuando lo contaban y lo cantaban, ponía la piel de carne de
gallina, y las entrepiernas en la garganta.
Pero los
gobernantes pedían más hombres y más sacrificios; y los
campesinos, estoicos, macilentos, con el sino cargado en las
espaldas y en el corazón, comprensible o incomprensiblemente
engendraban, y las mujeres parían más hijos, para darlos en una
guerra estúpida, que apenas se comprendía por mucho que se
disfrazara de patriotismo.
Y había que
seguir sorteando quintos; y había que poner cara de
circunstancias ante los malos tiempos y apechugar con el
resultado, sin más, aceptando la suerte favorable o desfavorable
con alegrías o con lamentaciones, pero casi siempre con la
filosofía tranquila de los mozos, a los que hubiera apetecido ir
“a servir al Rey” en tiempo más pacíficos, pero que en aquellas
adversas circunstancias tampoco solían rebelarse contra su
propio destino.
Los sorteos de
quintas en los pueblos venían siendo desde nacer algo que
marcaba vidas, que alteraba quietudes, que trocaba risas en
lágrimas y viceversa; era un ir y venir de hombres y mujeres
desde la plaza a las casi desde el Ayuntamiento hasta la última
calleja; la Sala C en junta de sorteos, el escribano o
secretario dando fe de que las cosas hacían reglamentaria y
justamente, el alcalde diciendo y jurando que no había habido ni
habría cacicadas ni alcaldadas; y las buenas gentes, crédulas y
confiadas, asentían a todo, aunque en ocasiones hubiera algún
cachazudo inconformista que no se creía del todo lo de la
legalidad; alguna vez, de uvas a peras se pensaba mal, y alguna
vez se acertaba.
Los sorteos de
quintos en aquel pueblo habían tenido de todo, como en la viña
del Señor. Era preciso que hubiera alegrías y tristezas; era un
sorteo, y sorteo viene de suerte, y la suerte tenía que ser
favorable a unos y esquiva para otros. Algunas veces se dieron
casos paradójicos, como el del sorteo de Juan Antonio Moñiga,
que sacó el mejor número y ocasionó la muerte fulminante de
su padre, quien, al conocer la noticia cayó al suelo muerto en
un acceso tremendo de incontrolable alegría ; o el caso del hijo
del tío Peluca, que sacó número de soldao pa el
África, y cuando volvía el viejo Peluca a su aldea tras
haber presenciado en el pueblo el sorteo e iba casi sollozando,
en un acceso de rabia pegó una patada a una piedra que, al
moverse, dejó al descubierto un tesorillo que le valió para
poder redimir al hijo del servicio militar.
La gente se solía
apiñar en la plaza para presenciar el sorteo anual. Desde el
balcón principal de la ‘Sala’ se iba anunciando, primero el
nombre del mozo, y seguidamente, el número que había sacado en
su boleta. Si el número sacado era superior al contingente anual
de quintos exigido para el pueblo, había habido suerte y se
libraba, pero de lo que no se libraba era de la paliza que, como
demostración de contento y enhorabuena, le administraban sus
propios compañeros y los mozalbetes del pueblo; si el número
sacado era o estaba dentro del contingente, era el servicio
militar inevitable, salvo en el caso de comprar a algún librado
para que le sustituyera, y que solían hacer de tarde en tarde
algunos ricachones para sus hijos; y entonces, las plañideras y
los llorones resucitaban sus repertorios, y aquello era un valle
de lágrimas rodeando al mozo camino de su casa, donde la madre
ponía remate final con alaridos, desmayos e imprecaciones. Y es
que el caso no era para menos, en vista y en oídas de lo que,
decían, estaba pasando en las tierras de los moros. Y eso que ya
había pasado lo de Cuba y
Filipinas, donde había habido lo suyo... Verdaderamente existían
muchas razones para temblar. Y por ello el pueblo temía y vivía
en un ¡ ay! y estaba con el alma en vilo al acercarse el famoso
sorteo de todos los años, poniendo a todo el pueblo en alerta y
conmoción.
Hay quien dice que ocurrió en
un pueblo muy pequeño, cerca del nuestro. Fue un caso de los que
dejan historia. Allí quedó malparado el caciquismo, que quiso
meter gato por liebre, y triunfó la honradez y la sagacidad de
un muchacho despierto. No siempre sucedía así. Las más de las
veces, las cacicadas imponían su ley.
Dicen que ocurrió
así:
Era un pueblo muy
pequeño ; aquel año sólo había dos mozos en el reclutamiento. De
acuerdo con el contingente de soldados, uno de ellos debería
cumplir el servicio en filas; el otro se libraría de él.
Y daba la
casualidad que uno de los mozos era Antolín Pérez, hijo del
alcalde, y el otro, Pedro Murcia, novio de la Manuela, la hija
del alcalde. La cosa estaba que ardía en casa de la primera
autoridad del pueblo; ni se descansaba, ni se comía, ni se
dormía en paz como en tiempos cercanos.
El tío Antolín el
Conejo, el Alcalde, rumiaba ideas, se le encasquillaba el
cerebro pensando en cómo podría librar al hijo; su mujer, la tía
Antonia, apremiaba suspirando al marido para que hiciera lo
posible y lo imposible a fin de que la aciaga suerte no recayera
en el hijo de sus entrañas; y, aunque no le era mal visto el
novio de su Manuela, prefería, de todas todas, que fuera él
quien recibiera “la honrosa misión de defender a la Patria”.
Allí todos meditaban, pensaban, se miraban con recelo,
especialmente cuando la Manuela estaba presente.
Y la Manuela
lloraba desconsoladamente porque, una de dos: o se llevaban a su
hermano o se llevaban a su novio.., y, parece que, aunque quería
mucho al hermano, aun quería más a Pedro, de quien estaba
encalabrinada hasta la médula de los huesos. Y es que, en las
cosas del querer no hay razones que venzan ni que convenzan;
aparte de que, si su hermano era bueno, listo y honrado
trabajador, para ella ni siquiera podía compararse con su novio,
al que suponía dotado de todas las prendas imaginables, y de
quien esperaba su felicidad futura.
Regía la
administración municipal, como secretario, un antiguo escribano
con más conchas que un galápago y más leyes que el Aranzadi en
su última edición. Sabedor y conocedor de reconditeces leguleyas,
de trampas administrativas, de pucherazos electorales; era el
típico cacique que medraba a costa de vecino sacando artilugios
y prosopopeyas donde únicamente debía reinar la sencillez; era
la víscera pensante y tramante de cualquier consistorio de
ordeno y mando aconsejando al casi analfabeto 1 alcalde a medida
de su interés particular.
Se llamaba
Ezequiel, dicho por el pueblo, Zequiel, y era el fautor
de todo lo escriturado en los intríngulis y recovecos de la
administración del municipio. Y, como es lógico, llevaba
directamente el negociado de Quintas, que revolvía de arriba a
abajo cuando había que tramar alguna pequeña menudencia en favor
o en contra de quien el alcalde, y él mismo, tomaran entre ceja
y ceja por cualquier motivo justificado o no.
Y al secretario,
al tío Zequiel, acudió el alcalde y acudió la alcaldesa,
para ver de encontrar solución al problema que se avecinaba, y
del que, imprescindiblemente, alguien habría de resultar
malparado: o Antolín o Pedro; o el hijo, o el futuro yerno... si
es que llegaba a terminar en matrimonio la afición de la Manuela
por Pedro.
No se crea que la
cosa no tenía pelendengues; aquello se ponía muy serio, y había
que resolver...; pero, a ser posible, sin que interviniera la
veleidosa suerte; porque... ¿y si le tocaba ser soldado a
Antolín? -!Pobre hijo mío..., hijo de mis entrañas!, clamaban
los angustiados padres, la madre sobre todo.
Pero la muchacha
tampoco dormía y estaba con la mosca en la oreja y entreveía que
algo se estaba tramando, y se le caían las lágrimas al suponer
que su novio llevaba todas las de perder.
Y, efectivamente,
algo se coció en la mente del viejo leguleyo, y su venenosa baba
caía con satisfacción por la comisura de sus labios,
relamiéndose y gozando de antemano con el premio prometido por
el alcalde si resolvía bien el asunto, gozando también con su
propia estimación y sabiduría tan alta’’ . ¿Cómo no se le había
ocurrido antes?...
Una buena o mala
noche, según para quién, hubo reunión o consejo familiar,
prescindiendo, claro está, de la hija. A la tertulia acudió
puntual y casi sigilosamente el siniestro escribano, quien, en
pocas palabras, fácilmente comprensibles, explicó la artimaña
que había de salvar al hijo de ser en aquellos difíciles tiempos
de guerra contra la morería. La cosa no puede ser más sencilla:
Como en la relación de quintos, formada por orden de apellidos,
figuraba en primer lugar Pedro Murcia, correspondía bola en
primer lugar al novio, y después al segundo de la lista, Antolín,
el hijo; el ardid consistía en colocar dentro del bombo o caja
del sorteo de bolas con el número UNO; necesariamente Pedro
tenía que sacar el número UNO, que, expuesto al público y a la
comisión municipal de quintas, proclamarían como soldado al
muchacho: lo que suponía que el otro quinto se libraba pues
tendría necesariamente el número DOS; así que ni siquiera
tendría que sacar la bola, o si la sacaba, debería Antolín
tragársela con la alegría de su buena suerte.
Todo esto era
puntualizado por el famoso secretario, para que quedaran bien
claras las cosas y a cubierto la artimaña o amaño. El asunto no
podía quedar más fácil. El, como secretario, certificaría la
colocación de las dos bolas en el bombo del sorteo, y lo demás
ya estaba dicho y explicado. Inexorablemente, Pedro Murcia
cargaría con el mochuelo, mientras que Antolín quedaría libre
del servicio militar en filas.
Pero.... ya hemos
dicho que la Manuela, Manola o Manolita, que de cualquiera de
estas formas le llamaban, también tenía su alma en su almario, y
también había pasado algunas noches en vela y, como se olía la
tostada, andaba siempre al acecho de vistas y revistas
familiares, al oído de palabras, escuchas, suspiros..., andando
como una gata, atisbando consultas, explicaciones y tejemanejes.
En fin, que la despierta moza, aunque simuló un sueño y un
cansancio que reclamaban la cama, sospechó algo al ver entrar
aquella noche al secretario en su casa, y, casi sin aliento,
escondida, con el susto en sus entrañas y la congoja en su
corazón, se fue enterando de pe a pa de todo lo que en aquella
velada se estaba tramando. Y pasó la noche sin conciliar el
sueño, aguardando ansiosa el amanecer para ir a contárselo todo
a su Perico... Era muy triste, pero tenía que hacerlo; ni el
cariño que sentía por su hermano apagaba las voces que le
inducían a tratar de salvar a su novio. !Qué noche de suplicio,
de duermevela, de intranquilidad, de lucha consigo misma!
Pero cuando, a la
mañana siguiente, desveló su angustia y le contó al novio lo que
sucedía y lo que iba a suceder, quedo tranquila y sosegada; la
paz volvió a su ser. !Que fuera lo que Dios quisiera ! Y marchó
a sus quehaceres con la tranquilidad de quien ha descargado su
conciencia de un gran peso.
El pobre Pedro,
que aunque de familia muy humilde, y sin estudios
alguno, salvo las primeras letras, era muy despierto, alegre y
desenvuelto quedó al principio suspenso y asombrado por lo que
se le estaba preparando; pero no tardó su avispado cerebro en
hallar la réplica a tamaña felonía, y el medio de resolver el
problema a su favor. Y quedó sonriendo para sus adentros...
Y llegó el día
del sorteo. Como todos los años, bastante público se hallaba
pendiente de aquel acto; pero la particularidad de todos
conocida, hacía aquel año el sorteo más interesante. Se
constituyó la mesa con el teniente de alcalde como presidente,
el concejal de quintas y el secretario. Este procedió a
introducir las dos bolas en el bombo, y, seguidamente se
dispuso, en presencia de los dos mozos, a dar lectura a las
leyes que regían aquella ceremonia, y a llamarles para que cada
uno sacara su bola, empezando, por orden alfabético, por el
primero de la lista:
-!Pedro Murcia
Fernández!
-!Allá
voy!
Y Pedro sacó su
bola. Y haciendo un gesto de despreocupación, como quien se
conforma con su sino y su suerte, cogió la famosa boleta, y
echándosela al gaznate la tragó, diciendo:
- !Mi
suerte está echada! !Ahora, que mi compañero saque y descubra su
número!.
Y así fue cómo
Perico se comió su suerte y se libró, por ello, de ir a cumplir
su servicio militar en filas.
Ni que decir
tiene que aquel hecho, en presencia de todo el público fue
válido, ya que no se pudo invalidar un sorteo hecho con tanta
limpieza y legalidad. Los que estaban en el secreto callaron.
Pero con el tiempo se descubrió la añagaza, aplaudiéndose como
es lógico la feliz hazaña del avispado Pedro Murcia, quien se
casó, aun a contrapelo de suegro y suegra, con la fiel Manuela.
Y también hay que decir que, tras dos años de servicio, Antolín
volvió al pueblo sano y salvo. |