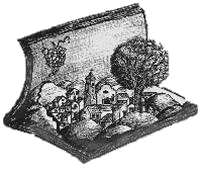|
28- DIA Y
NOCHE DE “TDOS LOS SANTOS”.
En el decir de
las gentes venturreñas, Felipe Mudí tenía más miedo que
cera bendita; siempre alegre en sus travesuras cotidianas,
andaba tembloroso en cuanto se tocaban asuntos de aparecidos o
cuentos de ultratumba; en esos temas se le ponían los pelos de
punta y temblaba como el azogue. Y aun cuando de naturaleza
fuerte, alquitarado por las estrecheces de la paparuga diaria,
rehuía cualquier conversación sobre almas en pena y de las
zarandajas de la gente en cuestiones de aparecidos.
No sé por qué,
pero nuestras gentes de antaño creían a pie juntillas todo lo
relacionado con el tema. Seguramente que las hambrunas no daban
más que para calentamientos cerebrales y para admitir como
ciertas todas las especulaciones que trataran sobre difuntos,
particularmente cuando alguien sacaba a colación que si tal o
cual vecino había visto algo fuera de lo normal, o había oído
voces y ruidos muy extraños, quizás debido a que su conciencia
no estaba muy tranquila por algo no bien hecho con familiares,
deudos o amigos que ya habían pasado al otro mundo.
El caso es que
aquello era bastante corriente antaño. Hoy apenas se habla de la
cuestión, pero las tertulias de entonces divagaban y comentaban
sucesos que se contaban con pelos y señales sin que nadie dudara
de su veracidad. La superstición y la ignorancia más supinas
daban pie a cualquier elucubración y cuento sobre el más allá.
(Tengo que decir,
que, sin ser totalmente crédulo ni escéptico, siempre dije y
digo lo mismo que decía mi amigo Restituto el Bola: -ni
lo creo ni lo dejo de creer. Allá cada cuál con su conciencia,
pues hay cosas que mejor es no tratarlas, y que sea lo que Dios
quiera).
Para hacer un
poco de historia sobre Felipe Mudí, he de decir que el
apodo le venía de su madre, Felisa la Muda, que no era
muda sino tartamuda, mujer de rompe y rasga, bravía como la
primera y de empuje notable, que tenía a gala decir que era
capaz de recibir y aguantar toda la artillería del elemento
masculino con su preparado parapeto. Nuestro amigo Felipe era
producto de uno de aquellos embates, recibido en un momento de
descuidio. El niño, se crió a la buena de Dios, entre
limosnas y raterías intranscendentes; apenas sin escuela y sin
educación alguna, se las sabía todas:
barrabasadas,
correrías diurnas y nocturnas, recados, picardías, buscarruidos
y trapacerías en abundancia, componían su haber y su
desenvoltura.
A trancas y
barrancas, pasando las de Caín, con el hambre y la miseria a
cuestas, fueron saliendo hacia adelante tanto la tía Muda como
el pequeño trasto Felipe. Y el vástago se hizo mayor, formó
pandilla con algunos otros muchachos de la Picota y de los
Caliches; pandilla que llegó a ser famosa por su tino en los
apedreamientos con los chicos de otros barrios, por ser los más
diestros en echar el chompo, en jugar el arrime o a la tángana y
en recorrer las huertas de la Bullana, el Prado y el Rebollo,
hurtando fruta -a la que no dejaban madurar-; así, todos los
parajes de la Albosa, desde la Huerta de la Zorra hasta la
Ventilla, conocieron también las raterías de la pandilla de
Mudí y sus compañeros.
Cosa es de decir
que jamás tuvieron miedo a nada ni a nadie que estuviera vivo.
Ni los guardas de campo: el tío Victoriano, el tío
Tomarrillas, el tío Colache, ni el tío Cho que,
atemorizaron en lo más mínimo a Felipe y a su desaprensiva
cuadrilla. La Guardia Civil, que no quería intervenir en
aquellas minucias de chicha y nabo, en alguna ocasión hubo de
interrogar a Felipe Mudí sobre algo no muy claro en
hurtos y similares, a lo que el zagal siempre respondía, como
eludiendo e inhibiéndose del asunto: -~ allá penitas!, lo que le
pudo costar algún coscorrón que otro, sin más complicaciones.
Pero,
amigos, en la cuestión y en lo tocante a difuntos, Mudí
rehuía cualquier conversación; y si alguna surgía entre sus
célebres amistades, se ponía lívido, blanquecino, flojo y
sudoroso. Cuando su amigo el Getafe le contó algo de su
abuelo Antón y de las visiones que tenía de vez en cuando,
seguramente no
lo habría hecho muy bien con su difunta esposa a la cual decía
ver entre sombras-, se puso a temblar y se fue corriendo a su
casa. Y cuando se enteró de lo que se decía sobre que si el tío
Juan Antonio hablaba
con su hijo, ambos ya fallecidos, en el cementerio, sobre las
particularidades de sus respectivas muertes en accidente,
nuestro amigo Felipe casi lloraba de miedo. Y cuando sus
amiguetes le dijeron que era un gallina si no iba con ellos una
noche a las puertas del camposanto, para salir corriendo después
hacia el pueblo, cantando aquello de: “Calzas negras, calzas
blancas, tanto que corres y no me alcanzas...”, ni que decir
tiene que se negó en redondo aunque hubo alguno que le mojó la
oreja por su cobardía.
El miedo de
Felipe Mudí a los muertos era archisabido por todo la
gente mayor y menor del pueblo, hasta de las personas más
ecuánimes y sesudas. Y no es de extrañar que alguien, con
bastante mala pata, por cierto, tratara de aprovecharse de ello
para gastarle alguna broma pesada sin mala intención; bromas que
iba aguantando como podía a cambio de algún que otro cigarrejo o
copilla de anís o coñac, que algunas noches le caían de regalo
como compensación por la broma.
Por otra parte,
como ya se iba haciendo mocetón, nuestro protagonista pensó
echarse novia. Y se fijó en la Rosita, una muchacha fresca y
templada que le solía hacer vislumbres y cucamonas, y que en el
terreno económico tenía tan poco que perder como Felipe. Y allí
fue a solicitar sus amores y sus fervores, que de todo tenía la
moza para dar, y no digo para vender porque la muchacha, por
entonces, era honrada en la cuestión de la decencia, como se
solía estilar antaño.
De la noche a la
mañana, cuando la tía Muda menos lo esperaba, y cuando los
padres de la Rosita se lo esperaban menos, Felipe y la Rosita,
que van y se juntan, que se amontonan, y que se van a
vivir las ansias y las bascas del amor, y a convivir miserias y
asperezas manducatorias, a la propia casa de la tía Muda, es
decir, a la casa del novio. Y allí, más mal que bien,
consumiéndose en los brazos de la Rosita, Felipe pasaba los días
y las noches. Pero cuando empezó a cansarse del agobio amoroso
de la entrepierna rositeña, comenzó, primero tímidamente, y
después con asiduidad, a salir con sus antiguos amigos, y alguna
noche se retiraba demasiado tarde a compartir el lecho con la
siempre dispuesta Rosita.
Con la pequeña
historia de Felipe Mudí se nos olvidaba decir que en
nuestro pueblo, como supongo pasaba en los demás del contorno, a
la fecha de Todos los Santos o Tosantos -como vulgarmente
se decía- se le temía y se le respetaba. Se le temía por que
entonces vencían los plazos para pagar el gorrino, la mula, los
tratos y contratos, los alquileres y arrendamientos; es
decir, era fecha de pagamentas y, la verdad, muchas veces
aquello era un desespero ante la carencia y ausencia de
monetario. Así, por ello, en años malos, la fecha era de temer.
Pero aparte este
pequeña pero importante cuestión, aquella fecha era muy
respetada. No se hacía distinción entre el día primero y el
segundo de noviembre, entre Todos los Santos y el día de
Difuntos.
Para el común de
nuestras gentes eran días de respeto, recuerdo y hasta de
temorcillo y miedo a los muertos; algo ancestral y supersticioso
en el sentir de quienes estaban acostumbrados a pelear contra
las incomodidades y las fuerzas vivas del calor, el frío, el
hambre, la enfermedad y la desesperanza, venciendo obstáculos
naturales y humanos, pero que ante lo del más allá claudicaban,
se cohibían, se acobardaban y nombraban con sumo respeto y con
el alma en vilo; algo que hoy casi no se comprende, pero que
entonces era consustancial con su género de vida, con las largas
veladas nocturnas al amor y amparo de la lumbre, con los
expansivos cotilleos de las mujeres en el lavadero o en la
fuente pública, y con las tertulias nocturnas de los hombres en
el café del tío Chicharras y en los demás cafés y bares que
vinieron después.
El Día de Todos
los Santos y el día de Difuntos eran fiesta de pena para el
pueblo, pero eran fiesta de alegría para los animales de pelo y
pluma montaraces, ya que ningún cazador se atrevía a salir a
cazar, por aquello de que si las almas en pena hablaban por los
más alejados o cercanos andurriales en boca de conejos y
liebres, perdices y torcazas.
Y eran fechas
para comentarios dispares, cuentos sobre aparecidos, sombras,
fantasmas, ruidos, gemidos, portazos, luces y penumbras,
livideces, resoplidos, ansias, gritos y susurros, peticiones de
misas y sufragios, recomendaciones y recordanzas; hechos y
dichos que se aumentaban, que corrían de boca en boca, que se
distorsionaban a medida de quien los iba propalando, o
asegurando... o atestiguando.
Y llegó la noche
de Todos los Santos aquel año, en aquel pueblo, y, después de
cenar, como siempre se acostumbraba por buena parte de mozos y
casados, el café empezó a poblarse, y las partidas de truque,
tute y dominó, así como alguna que otra tertulia dicharachera,
comenzaron a funcionar y a ambientarse; pero como era tal fecha,
las conversaciones surgieron con el tema de siempre, el lógico y
natural de aquellos días. Y ello no era nada de extrañar porque
todos los años sucedía igual...
Pero aquel año y
aquella noche estaba en el café nuestro personaje, Felipe
Mudí, y precisamente compartiendo mesa y tertulia con el
Gato,el Bola, Cañamón, el Puma, Gerardete y algún
otro que no recordaba quien me lo contó.
¿Qué le había
ocurrido aquella noche a Felipe Mudí para acudir al café
aguantando miedos y temorcillos? No se sabe si fue a causa de
que la Rosita no se mostró muy propicia a la frecuente coyunda,
o fue debido a la discusión con su madre porque no había
allegado desde hacía una semana ni la más leve peseteja para
ayudar el condumio, o porque sus amigos le habían prometido
convidarle a café y copa. El caso es que estaba allí, atento,
escuchando, con las orejas abiertas y el rostro entro suspenso y
medroso.
Tras un par de
horas de tertulia, unas copejas de anís, y los naturales
comentarios sobre el delicado tema del día, cada cual se marchó
a su casa por caminos distintos, pues coincidió que los
contertulios de aquella noche tuvieran su domicilio en calles y
barrios diversos y alejados.
Pero alguien, no
se sabe ni se supo nunca quién, oyó la conversación por encima
y, como el que no quiere la cosa, salió del café con
anterioridad a la despedida tertuliana.
Nuestro
personaje, Felipe Mudí, tomó el portante de los Caliches,
que por entonces carecía de alumbrado y algunas veces
atemorizaba cuando el cielo estaba más oscuro que boca de lobo,
y que aquella noche atemorizaba mucho más, aunque lucía un techo
estrellado y el claror de la luna.
Felipe, siempre
cauto, medroso y precavido, llevaba ya la llave de su casa en la
mano; y, al aproximarse a la puerta llave en ristre, de la
esquina inmediata distante unos cuatro pasos salió una figura
como ensabanada profiriendo un desgarrador aullido, al tiempo
que avanzaba al encuentro de Felipe.
Cuando vio
aquello, Felipe tembló con una sacudida tremenda y, como un
guiñapo, cayó al suelo, golpeando la puerta en su rotundo
desplome.
Cuando la tía
Muda y la Rosita oyeron desde la casa aquel desgarrador grito,
abrieron corriendo la puerta y encontraron a Felipe casi medio
muerto de miedo, de frío y de angustia; y entrándolo como
pudieron en la casa lo endieron en la cama, de la que ya no
logró levantarse nunca.
Duró exactamente
tres meses. A finales de enero murió Felipe Mudi entre
los desgarradores ayes de la tía Muda y de su compañera la
Rosita.
Dos versiones
corrieron por el pueblo. La primera, la más probable, es que
murió del tremendo susto de la noche de Todos los Santos; la
segunda, también verosímil, es que murió consumido por los
excesos eróticos con que hubo de contentar a la Rosita,
agravados por la escasa y mala alimentación y por la casi
miseria en que vivían. Es casi probable que Mudíhubiera muerto
igual de no producirse la fantasmal aparición del anónimo
ensabanado. Pero también es probable que aquello adelantó el
óbito, que la irreducible tuberculosis había ya pronosticado.
Pero de todas
formas, aquella “hazaña” que jamás descubrió su autoría, vino a
poner punto final al miedo pavoroso de Felipe a todo lo que
sonara a fantasmas y aparecidos.
Hoy se han
cambiado las tornas. Hoy no se tiene miedo a los muertos, y con
razón. Los muertos viven tranquilamente en el reino y la paz de
Dios. Los muertos no hacen daño ni pueden hacerlo. Por el
contrario, sí se puede tener miedo a los vivos. A los que buscan
el vicio, la camorra, la vagancia; a
los sinvergüenzas y agiotistas, a los que egoístamente lo
quieren todo para sí y no desdeñan ningún medio, por funesto que
sea, para conseguir sus fines. A estos, demasiado vivos, sí que
se les debe y puede temer.
Si Felipe Mudí
murió de un susto y de miedo, no se debió a ningún muerto,
sino a alguien que no se llegó a saber si fue de broma o de
veras, anduvo y se precipitó con demasiada viveza y
sinvergonzonería.
|