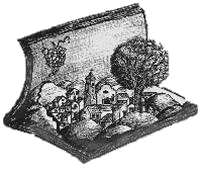|
3- ¿QUIEN ME DA UNA CESTA
VIEJA
PARA SAN JULIÁN?
San Julián,
segundo Obispo de Cuenca, era patrono de la diócesis, y su
fiesta se celebraba el día 28 de enero. De su vida se cuenta
que, en compañía de su criado y amigo Lesmes, se dedicaba al
oficio de cestero de aquí su popular nombre de San Julián el
Cestero- confeccionando cestas, canastas, esportillas y demás
enseres a base de mimbre, esparto y caña, con lo que subvenía a
sus necesidades más humildes y sencillas, sin gravar los
diezmos, primicias y otras gabelas de la Iglesia Diocesana.
Vivió y murió pobremente, y su fama de santidad fue reconocida
llevándole a los altares.
Era tradición en
toda la diócesis conquense hacer una hoguera la víspera del día
del Santo con todas las canastas y cestas viejas e inservibles,
renovándose aquel día el ajuar doméstico de tales utensilios.
No se sabe de
dónde ni por que llegó al pueblo Julia la Pandereta. Unos
dicen que procedía de un pueblo manchego en donde tuvo algún
desliz, y que, desengañada de la perra vida que le daba el
hombre al que se entregó, emigró de sus orígenes y, en compañía
de una pequeña troupe de gitanos y zíngaros capitaneada por el
Abuelo Molina, borrachín empedernido y filósofo procaz, llegó a
este pueblo vendiendo cestas de mimbre y cañizo al par que
organizaban los tfteres que, de vez en cuando, solían montarse y
celebrarse en la plaza pública.
El caso fue que,
cuando se marchó la troupe con la música a otra parte, Julia la
Pandereta se quedó en el pueblo, viviendo en una especie
de chamizo en las afueras y dedicándose al oficio de la
cestería. Ni los componentes dela pequeña compañía de
titiriteros la reclamaron, ni el pueblo puso in— conveniente
alguno a su afincamiento. Y, como era alegre y desenvuelta,
cantaba y bailaba divinamente y no se metía con nadie ni
soliviantaba con devaneos a la moza grey masculina, aquí se
quedó y aquí vivió hasta su muerte.
Puede
comprenderse, sin embargo, que no fue muy fácil su vegetar por
estas tierras. Su género era barato y había mucha competencia.
No obstante, como lo hacía muy aceptablemente y además compartía
sus faenas con otras de limpieza, recadería y otros menesteres
que las amas de casa más pudientes le encargaban y le pagaban
generalmente en especie: grasa de cerdo, patatas, pan, y alguna
que otra perra gorda o chica, fue adquiriendo fama de buena
vecina y, por lo general, vendía sus cestas confeccionadas
durante todo el año, los días de la víspera y festividad de San
Julián, de quien era ferviente devota.
Pero no era todo
el vender sus cestas que pregonaba con una timbrada y graciosa
voz. Aquellos días se rodeaba de la menuda chiquillería del
pueblo y pedía gentil y alegremente, de casa en casa, los
trastos y utensilios viejos para hacerle la hoguera al Santo.
Había que quemar lo viejo y estrenar lo nuevo. A ello se
entregaba con tesón aquella mocetona, de muy buen ver,
haciéndolo con un peculiar gracejo con el que conseguía su
loable propósito, rememorando así las santas virtudes de San
Julián, al par que daba salida a su mercancía y oficio ganando
algunas perras para ir tirando.
Pero no todo
fueron alegrías y satisfacciones en la vida y en las costumbres
de la buena moza; hubo ocasiones en que su honradez y
laboriosidad se vieron comprometidas y amenazadas por gentes
desaprensivas que, desgraciadamente, suelen campar por sus
respetos en muchos pueblos y aldeas.
Cierto año en que
los hielos de enero habían puesto la tierra como adoquines, al
grito de:¿Quién me da una cesta vieja para San Julián?, la
Pandereta recorría las calles del pueblo en compañía de
quince o veinte chiquillos. De casi todas las casas lograba
obtener algún viejo trasto que se cargaban a la espalda los
muchachos y que, de vez en cuando, iban transportando al comunal
montón apilado frente a la casucha donde vivía la moza, para
pegarle fuego al anochecer.
Pero no contaba
la moza con la pesada broma que ne un conciliábulo de castrones
avejentados se estaba tramando en aquellos momentos; media
docena de hombres se reunía en casa de Chafanidos,
recalcitrante gandul y sinvergüenza, para llevar a cabo una
felonía, consistente en asaltar la humilde casa de la
Pandereta, para, en el momento en que la hoguera cestera
estuviese en su apogeo, echar al fuego toda la mercancía
confeccionada por la mujer durante largos meses, haciendo pira
común con lo viejo y con lo nuevo; toda una hazaña convenida y
acordada entre risas y chacotas, que había de tener
consecuencias insospechadas.
Las gentes del
pueblo, casi todas recogidas al amor de la lumbre del hogar,
oyeron al principio, complacidas, el repique de las campanas
pensando en que la hoguera de San Julián había sido prendida
fuego lanzando sus llamaradas y chisporroteos hacia los cielos
en homenaje y recuerdo de su patronazgo, pero advirtieron
enseguida que el repiqueteo se hacía cada vez más intenso y
prolongado, como llamando a socorro o a rebato, según era
costumbre llamar en trances angustiosos para la comunidad. Algo
insólito e inusual estaba sucediendo. Como efectivamente
sucedió.
Pronto se corrió
la noticia de que el corral y el pajar del tío Perpetuo estaban
ardiendo, y pronto se puso de manifiesto la solidaridad y el
espíritu de ayuda que reinaba tradicionalmente en el pueblo.
Todo el vecindario, en cadena, transportando pozales y cántaros
de agua que algunos fornidos hombres sacaban de pozos y aljibes,
acudió a remediar el trance. Y allí se demostró de lo que es
capaz un pueblo unido: tras muchos trabajos, algunas
contusiones, y el chamusqueo de los más bravos, se consiguió
contener las llamas y apagar el incendio; pero antes hubo que
sacar de la cuadra la mula del tío Perpetuo, los aperos de
labranza, las gallinas y un cerdo que estaba en vísperas de
sacrificio. Además, hubo de evacuarse una familia de pastores
que malamente habitaban la casucha aledaña. Pero, por fin, el
fuego cedió, se pasó el susto y los perjuicios ocasionados no
fueron muchos: la paja almacenada y algunos aperos viejos.
Acabado con éxito
el trabajo de extinción, hubo comentarios para todos los gustos:
¿Cómo y por qué había sucedido aquello? ¿Qué había ocurrido?...
El más soliviantado, como es lógico y natural, era el pobre tío
Perpetuo y su familia, quienes a toda costa querían indagar y
saber si aquello había sido casual o intencionado.
Pronto se conoció
la verdad de los hechos. Todo fue fruto de la pesada broma con
que los mocitrancos viejos habían obsequiado a Julia la
Pandereta, y particularmente del indecente Chafanidos,
principal promotor y actor del desaguisado.
Ocurrió
simplemente que, cuando la Pandereta advirtió que sus
cestas y enseres nuevos habían sido arrojados al fuego de la
tradicional hoguera de San Julián, montando en cólera justa,
arremetió con un tizón encendido contra uno de los desalmados
mozos, al que persiguió hasta el cercano pajar del tío Perpetuo,
donde hubo de refugiarse el mozo temiendo las iras de la
Pandereta, quien no pensó más que en castigarlo,
arrojándole, en su enojo y furor, el tizón encendido, el cuál
prendió fuego inmediatamente en la paja almacenada. Lo demás
queda ya relatado.
Ante el tío
Perpetuo y su familia y ante todo el pueblo, la buena mujer
quedó libre de culpa. Y los atrevidos y malhechores autores del
cobarde hecho pagaron con algunas semanas de cárcel, además de
abonar al tío Perpetuo los daños y perjuicios ocasionados; en
igual forma tuvieron que indemnizar a Julia la Pandereta
pagándole todos los daños y desperfectos en sus muebles y en la
mercancía cestera afectada por la hoguera.
Aunque como
suceso anecdótico quedó por muchos años en el recuerdo del
vecindario, aquello no pasó a más, y la fama de la Pandereta
jamás sufrió en lo sucesivo el mínimo desdoro, quedando como
ejemplo de mujer virtuosa dentro de la gran humildad y pobreza
en que vivió largos años entre nuestro vecindario. Siempre se
contó que la Pandereta pidió ayuda a San Julián en aquel
apurado trance, y se asegura que, ya más sosegada, perdonó a los
desaprensivos mozos de todo corazón.
San Julián,
segundo Obispo de Cuenca, era patrono de la diócesis, y su
fiesta se celebraba el día 28 de enero. De su vida se cuenta
que, en compañía de su criado y amigo Lesmes, se dedicaba al
oficio de cestero -de aquí su popular nombre de San Julián el
Cestero- confeccionando cestas, canastas, esportillas y demás
enseres a base de mimbre, esparto y caña, con lo que subvenía a
sus necesidades más humildes y sencillas, sin gravar los
diezmos, primicias y otras gabelas de la Iglesia Diocesana.
Vivió y murió pobremente, y su fama de santidad fue reconocida
llevándole a los altares.
Era tradición en
toda la diócesis conquense hacer una hoguera la víspera del día
del Santo con todas las canastas y cestas viejas e inservibles,
renovándose aquel día el ajuar doméstico de tales utensilios.
No se sabe de
dónde ni por que llegó al pueblo Julia la Pandereta. Unos
dicen que procedía de un pueblo manchego en donde tuvo algún
desliz, y que, desengañada de la perra vida que le daba el
hombre al que se entregó, emigró de sus orígenes y, en compañía
de una pequeña troupe de gitanos y zíngaros capitaneada por el
Abuelo Molina, borrachín empedernido y filósofo procaz, llegó a
este pueblo vendiendo cestas de mimbre y cañizo al par que
organizaban los tfteres que, de vez en cuando, solían montarse y
celebrarse en la plaza pública.
El caso fue que,
cuando se marchó la troupe con la música a otra parte, Julia la
Pandereta se quedó en el pueblo, viviendo en una especie
de chamizo en las afueras y dedicándose al oficio de la
cestería. Ni los componentes dela pequeña compañía de
titiriteros la reclamaron, ni el pueblo puso in— conveniente
alguno a su afincamiento. Y, como era alegre y desenvuelta,
cantaba y bailaba divinamente y no se metía con nadie ni
soliviantaba con devaneos a la moza grey masculina, aquí se
quedó y aquí vivió hasta su muerte.
Puede
comprenderse, sin embargo, que no fue muy fácil su vegetar por
estas tierras. Su género era barato y había mucha competencia.
No obstante, como lo hacía muy aceptablemente y además compartía
sus faenas con otras de limpieza, recadería y otros menesteres
que las amas de casa más pudientes le encargaban y le pagaban
generalmente en especie: grasa de cerdo, patatas, pan, y alguna
que otra perra gorda o chica, fue adquiriendo fama de buena
vecina y, por lo general, vendía sus cestas confeccionadas
durante todo el año, los días de la víspera y festividad de San
Julián, de quien era ferviente devota.
Pero no era todo
el vender sus cestas que pregonaba con una timbrada y graciosa
voz. Aquellos días se rodeaba de la menuda chiquillería del
pueblo y pedía gentil y alegremente, de casa en casa, los
trastos y utensilios viejos para hacerle la hoguera al Santo.
Había que quemar lo viejo y estrenar lo nuevo. A ello se
entregaba con tesón aquella mocetona, de muy buen ver,
haciéndolo con un peculiar gracejo con el que conseguía su
loable propósito, rememorando así las santas virtudes de San
Julián, al par que daba salida a su mercancía y oficio ganando
algunas perras para ir tirando.
Pero no todo
fueron alegrías y satisfacciones en la vida y en las costumbres
de la buena moza; hubo ocasiones en que su honradez y
laboriosidad se vieron comprometidas y amenazadas por gentes
desaprensivas que, desgraciadamente, suelen campar por sus
respetos en muchos pueblos y aldeas.
Cierto año en que
los hielos de enero habían puesto la tierra como adoquines, al
grito de:¿Quién me da una cesta vieja para San Julián?, la
Pandereta recorría las calles del pueblo en compañía de
quince o veinte chiquillos. De casi todas las casas lograba
obtener algún viejo trasto que se cargaban a la espalda los
muchachos y que, de vez en cuando, iban transportando al comunal
montón apilado frente a la casucha donde vivía la moza, para
pegarle fuego al anochecer.
Pero no contaba
la moza con la pesada broma que ne un conciliábulo de castrones
avejentados se estaba tramando en aquellos momentos; media
docena de hombres se reunía en casa de Chafanidos,
recalcitrante gandul y sinvergüenza, para llevar a cabo una
felonía, consistente en asaltar la humilde casa de la
Pandereta, para, en el momento en que la hoguera cestera
estuviese en su apogeo, echar al fuego toda la mercancía
confeccionada por la mujer durante largos meses, haciendo pira
común con lo viejo y con lo nuevo; toda una hazaña convenida y
acordada entre risas y chacotas, que había de tener
consecuencias insospechadas.
Las gentes del
pueblo, casi todas recogidas al amor de la lumbre del hogar,
oyeron al principio, complacidas, el repique de las campanas
pensando en que la hoguera de San Julián había sido prendida
fuego lanzando sus llamaradas y chisporroteos hacia los cielos
en homenaje y recuerdo de su patronazgo, pero advirtieron
enseguida que el repiqueteo se hacía cada vez más intenso y
prolongado, como llamando a socorro o a rebato, según era
costumbre llamar en trances angustiosos para la comunidad. Algo
insólito e inusual estaba sucediendo. Como efectivamente
sucedió.
Pronto se corrió
la noticia de que el corral y el pajar del tío Perpetuo estaban
ardiendo, y pronto se puso de manifiesto la solidaridad y el
espíritu de ayuda que reinaba tradicionalmente en el pueblo.
Todo el vecindario, en cadena, transportando pozales y cántaros
de agua que algunos fornidos hombres sacaban de pozos y aljibes,
acudió a remediar el trance. Y allí se demostró de lo que es
capaz un pueblo unido: tras muchos trabajos, algunas
contusiones, y el chamusqueo de los más bravos, se consiguió
contener las llamas y apagar el incendio; pero antes hubo que
sacar de la cuadra la mula del tío Perpetuo, los aperos de
labranza, las gallinas y un cerdo que estaba en vísperas de
sacrificio. Además, hubo de evacuarse una familia de pastores
que malamente habitaban la casucha aledaña. Pero, por fin, el
fuego cedió, se pasó el susto y los perjuicios ocasionados no
fueron muchos: la paja almacenada y algunos aperos viejos.
Acabado con éxito
el trabajo de extinción, hubo comentarios para todos los gustos:
¿Cómo y por qué había sucedido aquello? ¿Qué había ocurrido?...
El más soliviantado, como es lógico y natural, era el pobre tío
Perpetuo y su familia, quienes a toda costa querían indagar y
saber si aquello había sido casual o intencionado.
Pronto se conoció
la verdad de los hechos. Todo fue fruto de la pesada broma con
que los mocitrancos viejos habían obsequiado a Julia la
Pandereta, y particularmente del indecente Chafanidos,
principal promotor y actor del desaguisado.
Ocurrió
simplemente que, cuando la Pandereta advirtió que sus
cestas y enseres nuevos habían sido arrojados al fuego de la
tradicional hoguera de San Julián, montando en cólera justa,
arremetió con un tizón encendido contra uno de los desalmados
mozos, al que persiguió hasta el cercano pajar del tío Perpetuo,
donde hubo de refugiarse el mozo temiendo las iras de la
Pandereta, quien no pensó más que en castigarlo,
arrojándole, en su enojo y furor, el tizón encendido, el cuál
prendió fuego inmediatamente en la paja almacenada. Lo demás
queda ya relatado.
Ante el tío
Perpetuo y su familia y ante todo el pueblo, la buena mujer
quedó libre de culpa. Y los atrevidos y malhechores autores del
cobarde hecho pagaron con algunas semanas de cárcel, además de
abonar al tío Perpetuo los daños y perjuicios ocasionados; en
igual forma tuvieron que indemnizar a Julia la Pandereta
pagándole todos los daños y desperfectos en sus muebles y en la
mercancía cestera afectada por la hoguera.
Aunque como
suceso anecdótico quedó por muchos años en el recuerdo del
vecindario, aquello no pasó a más, y la fama de la Pandereta
jamás sufrió en lo sucesivo el mínimo desdoro, quedando como
ejemplo de mujer virtuosa dentro de la gran humildad y pobreza
en que vivió largos años entre nuestro vecindario. Siempre se
contó que la Pandereta pidió ayuda a San Julián en aquel
apurado trance, y se asegura que, ya más sosegada, perdonó a los
desaprensivos mozos de todo corazón
San Julián,
segundo Obispo de Cuenca, era patrono de la diócesis, y su
fiesta se celebraba el día 28 de enero. De su vida se cuenta
que, en compañía de su criado y amigo Lesmes, se dedicaba al
oficio de cestero -de aquí su popular nombre de San Julián el
Cestero- confeccionando cestas, canastas, esportillas y demás
enseres a base de mimbre, esparto y caña, con lo que subvenía a
sus necesidades más humildes y sencillas, sin gravar los
diezmos, primicias y otras gabelas de la Iglesia Diocesana.
Vivió y murió pobremente, y su fama de santidad fue reconocida
llevándole a los altares.
Era tradición en
toda la diócesis conquense hacer una hoguera la víspera del día
del Santo con todas las canastas y cestas viejas e inservibles,
renovándose aquel día el ajuar doméstico de tales utensilios.
No se sabe de
dónde ni por que llegó al pueblo Julia la Pandereta. Unos
dicen que procedía de un pueblo manchego en donde tuvo algún
desliz, y que, desengañada de la perra vida que le daba el
hombre al que se entregó, emigró de sus orígenes y, en compañía
de una pequeña troupe de gitanos y zíngaros capitaneada por el
Abuelo Molina, borrachín empedernido y filósofo procaz, llegó a
este pueblo vendiendo cestas de mimbre y cañizo al par que
organizaban los títeres que, de vez en cuando, solían montarse y
celebrarse en la plaza pública.
El caso fue que,
cuando se marchó la troupe con la música a otra parte, Julia la
Pandereta se quedó en el pueblo, viviendo en una especie
de chamizo en las afueras y dedicándose al oficio de la
cestería. Ni los componentes dela pequeña compañía de
titiriteros la reclamaron, ni el pueblo puso inconveniente
alguno a su afincamiento. Y, como era alegre y desenvuelta,
cantaba y bailaba divinamente y no se metía con nadie ni
soliviantaba con devaneos a la moza grey masculina, aquí se
quedó y aquí vivió hasta su muerte.
Puede
comprenderse, sin embargo, que no fue muy fácil su vegetar por
estas tierras. Su género era barato y había mucha competencia.
No obstante, como lo hacía muy aceptablemente y además compartía
sus faenas con otras de limpieza, recadería y otros menesteres
que las amas de casa más pudientes le encargaban y le pagaban
generalmente en especie: grasa de cerdo, patatas, pan, y alguna
que otra perra gorda o chica, fue adquiriendo fama de buena
vecina y, por lo general, vendía sus cestas confeccionadas
durante todo el año, los días de la víspera y festividad de San
Julián, de quien era ferviente devota.
Pero no era todo
el vender sus cestas que pregonaba con una timbrada y graciosa
voz. Aquellos días se rodeaba de la menuda chiquillería del
pueblo y pedía gentil y alegremente, de casa en casa, los
trastos y utensilios viejos para hacerle la hoguera al Santo.
Había que quemar lo viejo y estrenar lo nuevo. A ello se
entregaba con tesón aquella mocetona, de muy buen ver,
haciéndolo con un peculiar gracejo con el que conseguía su
loable propósito, rememorando así las santas virtudes de San
Julián, al par que daba salida a su mercancía y oficio ganando
algunas perras para ir tirando.
Pero no todo
fueron alegrías y satisfacciones en la vida y en las costumbres
de la buena moza; hubo ocasiones en que su honradez y
laboriosidad se vieron comprometidas y amenazadas por gentes
desaprensivas que, desgraciadamente, suelen campar por sus
respetos en muchos pueblos y aldeas.
Cierto año en que
los hielos de enero habían puesto la tierra como adoquines, al
grito de:¿Quién me da una cesta vieja para San Julián?, la
Pandereta recorría las calles del pueblo en compañía de
quince o veinte chiquillos. De casi todas las casas lograba
obtener algún viejo trasto que se cargaban a la espalda los
muchachos y que, de vez en cuando, iban transportando al comunal
montón apilado frente a la casucha donde vivía la moza, para
pegarle fuego al anochecer.
Pero no contaba
la moza con la pesada broma que ne un conciliábulo de castrones
avejentados se estaba tramando en aquellos momentos; media
docena de hombres se reunía en casa de Chafanidos,
recalcitrante gandul y sinvergüenza, para llevar a cabo una
felonía, consistente en asaltar la humilde casa de la
Pandereta, para, en el momento en que la hoguera cestera
estuviese en su apogeo, echar al fuego toda la mercancía
confeccionada por la mujer durante largos meses, haciendo pira
común con lo viejo y con lo nuevo; toda una hazaña convenida y
acordada entre risas y chacotas, que había de tener
consecuencias insospechadas.
Las gentes del
pueblo, casi todas recogidas al amor de la lumbre del hogar,
oyeron al principio, complacidas, el repique de las campanas
pensando en que la hoguera de San Julián había sido prendida
fuego lanzando sus llamaradas y chisporroteos hacia los cielos
en homenaje y recuerdo de su patronazgo, pero advirtieron
enseguida que el repiqueteo se hacía cada vez más intenso y
prolongado, como llamando a socorro o a rebato, según era
costumbre llamar en trances angustiosos para la comunidad. Algo
insólito e inusual estaba sucediendo. Como efectivamente
sucedió.
Pronto se corrió
la noticia de que el corral y el pajar del tío Perpetuo estaban
ardiendo, y pronto se puso de manifiesto la solidaridad y el
espíritu de ayuda que reinaba tradicionalmente en el pueblo.
Todo el vecindario, en cadena, transportando pozales y cántaros
de agua que algunos fornidos hombres sacaban de pozos y aljibes,
acudió a remediar el trance. Y allí se demostró de lo que es
capaz un pueblo unido: tras muchos trabajos, algunas
contusiones, y el chamusqueo de los más bravos, se consiguió
contener las llamas y apagar el incendio; pero antes hubo que
sacar de la cuadra la mula del tío Perpetuo, los aperos de
labranza, las gallinas y un cerdo que estaba en vísperas de
sacrificio. Además, hubo de evacuarse una familia de pastores
que malamente habitaban la casucha aledaña. Pero, por fin, el
fuego cedió, se pasó el susto y los perjuicios ocasionados no
fueron muchos: la paja almacenada y algunos aperos viejos.
Acabado con éxito
el trabajo de extinción, hubo comentarios para todos los gustos:
¿Cómo y por qué había sucedido aquello? ¿Qué había ocurrido?...
El más soliviantado, como es lógico y natural, era el pobre tío
Perpetuo y su familia, quienes a toda costa querían indagar y
saber si aquello había sido casual o intencionado.
Pronto se conoció
la verdad de los hechos. Todo fue fruto de la pesada broma con
que los mocitrancos viejos habían obsequiado a Julia la
Pandereta, y particularmente del indecente Chafanidos,
principal promotor y actor del desaguisado.
Ocurrió
simplemente que, cuando la Pandereta advirtió que sus
cestas y enseres nuevos habían sido arrojados al fuego de la
tradicional hoguera de San Julián, montando en cólera justa,
arremetió con un tizón encendido contra uno de los desalmados
mozos, al que persiguió hasta el cercano pajar del tío Perpetuo,
donde hubo de refugiarse el mozo temiendo las iras de la
Pandereta, quien no pensó más que en castigarlo,
arrojándole, en su enojo y furor, el tizón encendido, el cuál
prendió fuego inmediatamente en la paja almacenada. Lo demás
queda ya relatado.
Ante el tío
Perpetuo y su familia y ante todo el pueblo, la buena mujer
quedó libre de culpa. Y los atrevidos y malhechores autores del
cobarde hecho pagaron con algunas semanas de cárcel, además de
abonar al tío Perpetuo los daños y perjuicios ocasionados; en
igual forma tuvieron que indemnizar a Julia la Pandereta
pagándole todos los daños y desperfectos en sus muebles y en la
mercancía cestera afectada por la hoguera.
Aunque como
suceso anecdótico quedó por muchos años en el recuerdo del
vecindario, aquello no pasó a más, y la fama de la Pandereta
jamás sufrió en lo sucesivo el mínimo desdoro, quedando como
ejemplo de mujer virtuosa dentro de la gran humildad y pobreza
en que vivió largos años entre nuestro vecindario. Siempre se
contó que la Pandereta pidió ayuda a San Julián en aquel
apurado trance, y se asegura que, ya más sosegada, perdonó a los
desaprensivos mozos de todo corazón.
|