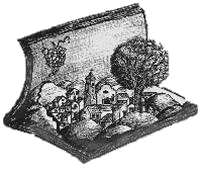|
6- LAS CARNAVALESCAS
“VISTAS DEL TÍO PEDORRO".
La reunión en
casa del tío Pedorro discurría por cauces de jolgorio
desternillante. Una especie de tertulia vecinal convocó a los
partidarios de la juerga para disfrutarla en las fechas ya
inmediatas del Carnaval. Las ideas más dispares, grotescas y
jacarandosas acudían a las enfebrecidas mentes del común de
vecinos de la tertulia, pensando bromas, bufonadas y chistes
para ponerlos de manifiesto al público en la comparsa de
disfraces del martes carnavalero. Ni que decir tiene que allí se
pensaba en todo lo habido y por haber en materia de jácaras, en
el chascarrillo dicharachero y procaz, en coplas para poner en
solfa la vida corriente y hasta la privada de los habitantes del
pueblo. Pero, además, aquel año había de ser sonado. Así se lo
propuso la tertulia del tío Pedorro, y, efectivamente,
así resultó, como después veremos.
Sabido es que el
Carnaval tuvo y tiene por estos lares cierto aire de festividad
desenvuelta y hasta un tanto escandalosa, aunque nunca pasó a
mayores y se tolera, con más o menos benevolencia según los
tiempos, como desahogo libertino y válvula de escape de la
contenida y avinagrada mala leche de viejos y jóvenes, de las
también reprimidas ansias de palpeo, pero especialmente en lo
que contenía de sabor populachero criticando a diestro y
siniestro, la mayoría de las veces con una cierta salsa y
desparpajo que hacía las delicias de todo un pueblo expectante y
espectador, que aplaudía la ajetreada actividad de comparsas,
mascaradas y chirigotas en las calles y plazas y, después, en
los bailes organizados para solaz y divertimiento general.
El Carnaval,
antítesis y réplica anticipada de la Cuaresma, venia a ser como
un desbordamiento de la broma general y particular, pero que, en
ocasiones producía escarnios contra algo o contra alguien,
difícilmente soportables y soportados. Pero así era la cosa y
así había que tomarla; y peor para quien se molestase o lo
tomara a mal.
De raza le venía
al galgo, pues la familia de Juan Pedorro ya se
distinguió antaño por la facilidad de desahogo en ventosidades
prolongadas, sonoras, de ametralladora restallante, y también
por las chafds en aplastamiento silencioso que requerían
mayor ventilación de sus insufribles aromas. Su padre ya llevó
el sugerente apodo del tío Juan el Cagandando, y su tío
José era conocido con el sobrenombre de Ciernepedos. Así
que, era natural que el tío Pedorro heredara tan famosa
disposición y, en casos, soltara su sabiduría por el caño
bajero, entre aureolas de admiración popular y efluvios nada
gloriosos. Sin embargo, en honor a la verdad, diremos que
solamente lo hacía en caso de apuesta y de broma.
La tertulia
básica para la comparsa carnavalera del tío Juan la formaban,
además de su mujer, Petra la Garrancha, tres familias más
de la misma calle; total seis personas mayores en estado
matrimonial y dos viudos, hombre y mujer, que parecían
inclinarse a una nueva boda dado el cariz de ciertos devaneos y
escarceos de pronóstico reservado.
Y pensaron lo que
nunca se había pensado en el pueblo; gastar la broma más
fenomenal hasta entonces conocida en los anales pueblerinos.
Y llegó el famoso
Carnaval. Los mozos cogían a las mozas, entre alborozos y risas,
y enharinaban sus caras hasta ponerlas como máscaras de circo;
alguna que otra mozuela y alguna que otra casada se apostaban
tras las esquinas para sorprender a los hombres y volver las
tornas del blanqueamiento; el toquiteo y el regocijo eran
naturales, - ¡ a ver quien era capaz de detener las manos ávidas
de espacios carnales!-, el griterío, los chillidos, las voces de
las máscaras en solitario o en bandas de comparsas, desfiguradas
para no ser descubiertas, -ja que no me conoces!-, eran, en
estos días de las carnestolendas, tan corrientes, que el pueblo
vivía su jolgorio con inusitada alegría.
Pero lo que más
divertía a las gentes del lugar eran las nuevas comparsas, el
estreno de alguna nueva picardía y, para la juventud, los bailes
de tarde y noche en los que el mocerío disputaba por ver quien
ponía más alto el pabellón de la gallardía invitando a la chica
de su preferencia, o a su novia, acompañada casi siempre por su
madre, a pasteles y bebidas. Era costumbre del elemento
masculino hacer esta invitación en carnaval para después, en
Pascua, ser devuelta por las mozas al invitar a los mozos a la
merienda pascuera
Aquel año, el Carnaval pasó a la historia como el del invento de
las vistas del tío Pedorro.
Los elementos de
la comparsa eran: un carro pequeño tirado por uno de los
matrimonios de la tertulia, vestidos a usanza zíngara,
enmascarados ambos; les precedía otra pareja, también
disfrazada, que portaban un gran rótulo, a modo de pancarta, con
el título “Las vistas del tio Pedorro” y la explicación más
famosa que se hubo conocido de las partes de un pedo sonoro, que
eran cinco: infla, desinfla, apartapelos, música y olor. Cerraba
la comitiva otro matrimonio enmascarado que, haciendo diversas
cucamonas, bailando, brincando, riendo y gimoteando, pregonaban
las excelencias de las famosas vistas e invitaban al vecindario
a contemplar tan magnífica como insospechada atracción. La cuál
era lo más importante de la mascarada: había sobre el carro un
gran cajón recubierto con una sábana, por cierto no muy limpia;
el cajón tenía en su parte trasera una gran rendija o agujero
como mirador del espectáculo del interior; la tía Petra la
Garrancha era la encargada de abrir o descubrir y tapar
seguidamente el agujero tras la contemplación del panorama de
las vistas; dentro, el tío Pedorro, “culo en
pompis” con sus particularidades colgando, hacía sus
demostraciones ventosas a quien aportaba la limosna o donativo
apropiado; ni que decir tiene que las mujeres tenían las
vistas completamente gratis, y los hombres, si querían ver,
observar o experimentar en su pituitaria las excentricidades
pedorreras, tenían que pagar una perrilla de las de entonces, o
sea cinco céntimos, que la buena Garrancha iba adentrando
en una pringosa faltriquera, según decía “para ir cubriendo los
gastos”.
Aquello fue el
éxito más clamoroso del Carnaval. Las autoridades del pueblo no
sabían si reír o reprender tamaña desvergüenza; era algo
insólito en la pequeña historia local; una anécdota para contar
a hijos y nietos y demás descendencia. Y la cosa no llegó a
mayores.
La verdad sea
dicha. Cuando muchos años más tarde se recordaban las famosas
vistas del tio Pedorro, siempre se repetía que la mayor
parte de la clientela observante y oliente de aquel extraño
panorama pertenecía al género femenino. Y es que, por lo visto,
las partes alícuotas del tío Juan corrían pareja fama con
sus fáciles demostraciones pedorrísticas.
|