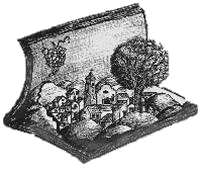|
8- UN
VELATORIO Y UN ROBO.
Las campanas
doblaron en señal de muerto. El sacristán era un verdadero
maestro en el arte campanil, y la población se enteraba
enseguida de cuándo había alegría y júbilo en el pueblo o de
cuándo era duelo y a rebato. Toda una gana de toques, más o
menos graves, sonoros o campanudos, tintineos y repiques,
ligeros o espaciados, de volteo o de simple badajazo, ponían la
nota correspondiente en el oído y en el comentario de la
vecindad, particularmente de las vecinas, que hablaban del hecho
acaecido mientras barrían sus trozos de calle, iban a la fuente
por agua con sus cántaros en las caderas, espulgaban a sus
guachos o peinaban a sus viejas en verano en plena calle, o
asomaban sus ojos a la puerta entre humiscas invernales,
para inquirir del primer viandante que se acercara los motivos
del campaneo.
Aquel día era
señal de difunto. Se había muerto de repente Pedro Juan el
Pelendengue, y esto sucedía a media tarde, así que el
entierro no se realizaría hasta el día siguiente.
Cuando esto sucedía, había una costumbre popular y piadosa muy
arraigada, por la cuál casi era preceptivo el acudir aquella
noche al velatorio hombres y mujeres, particularmente los más
próximos y allegados, pero extensivo a todo el pueblo que, desde
las callejas más lejanas, acudía a la casa mortuoria, todos
provistos de la correspondiente silleta, pues en las casas no
había suficientes asientos para todos los que solían acudir al
rezo, que es como se llamaba entonces al velatorio de difuntos.
Y se llamaba así porque efectivamente se rezaba por el difunto,
generalmente el santo rosario a algunas jaculatorias y
recomendaciones del alma del finado, que estaba de cuerpo
presente; y no como ahora, que se acude al velatorio para hablar
de
cosas de actualidad, fútbol, chismorrerías y cuentos, todo ello
ajeno muerto, quien, si pudiera levantar la cabeza, pondría como
hoja de perejil a tanta risotada y a tanta tontería como se
puede ver, observar y vivir, en los acompañamientos del
sentimiento” actuales, más de cumplimiento y convencionalismo
que de verdadero pesar y duelo.
La verdad es que
Pedro Juan había muerto sin haber conocido antes dolencia
alguna; fue algo fulminante, como herido de muerte por algo que
internamente reventara: sin duda, alguna apoplejía o derrame
cerebral que en medio minuto se lo llevó al otro mundo.
El vecindario
sintió su muerte, y mucho más su mujer y sus dos hijos, ya
mozos, quienes pensaron que los designios del Señor eran
inescrutables, pero que, mirando las cosas de tejas abajo, les
había hecho la jugarreta de dejarles viuda y huérfanos de golpe
y porrazo, a pesar de que el buen Pedro Juan había sido un
honrado trabajador y no se le conoció, al menos públicamente,
fechoría alguna en toda su vida; es decir, había sido una buena
persona,
Era toda la
familia Pelendengue ferviente devota de la Virgen de
Loreto, patrona del pueblo, pero además, padre, madre e hijos
tenían una especial devoción y predilección por una pequeña
imagen de la Virgen Milagrosa que circulaba de casa en casa, en
turno rotatorio e itinerante, entre una piadosa lista de vecinos
adscritos a dicha devoción. Y se daba la circunstancia especial
de que, precisamente el día anterior a la muerte de Pedro Juan
habían tenido en casa y habían rezado a la referida imagen, como
solían hacer cada vez que les correspondía el turno.
Por otra parte,
en casa de Pascual y la Remigia se cenó pronto para poder ir al
rezo por el alma del Pelendengue, disponiéndose a
asistir el matrimonio solamente, ya que el muchacho, hijo único,
adolescente mocetón, dijo que tenía sueño y que se iba a la
cama. Antes de salir de casa, la tía Remigia apagó la candela
que ardía delante de la imagen de la Milagrosa que tenía
colocada sobre la cómoda de su habitación. Repetimos que esta
imagen había sido adquirida por suscripción popular entre varias
familias devotas, y se turnaban por riguroso orden para albergar
en su casa a la santa imagen, que iba recorriendo la población
según el establecido turno, encargándose cada familia de
transportar la imagen a la casa siguiente, haciendo escala,
estancia y altar cada dos días. Y precisamente el día anterior
trajeron la imagen desde la casa del Pelendengue hasta la
de Pascual, donde ahora correspondía y estaba.
Aquella
pequeña imagen se guardaba en una especie de altarcillo portátil
que cerraba sus puertecillas durante el porte de una a otra casa
y las abría de par en par cuando se constituía en altar y
contemplación devota, colocándole delante mariposas encendidas o
alguna vela o cirio, a gusto de la propia casa. Además, tenía a
modo de una peana hueca, con una ranura en forma de alcancía por
donde se le echaban las monedas de cobre o plata que servían
para el culto parroquial -en forma de limosna- y para
conservación y cuidados de la propia imagen; todo ello siempre a
disposición del señor cura para atenciones que considerara
urgentes y necesarias. Esta pequeña caja de caudales sólo podía
abrirla el propio párroco, quien solía hacerlo mensualmente
dando cuenta a los devotos de la recaudación y de su empleo y
contabilidad.
Hechas estas
aclaraciones, nos disponemos a seguir al piadoso matrimonio
hasta la casa del difunto y a dejar solo al zagalón, quien, casi
al mismo tiempo que salían sus padres, se dispuso a acostarse y
a dormir soñando con los angelitos ... Pero el “angelito no muy
angelical que digamos, era él; y en menos que canta un gallo se
las arregló para abrir el cierre de la peana de la imagen
Milagrosa y se embolsó lo que había de limosnas: total unas
veinticinco pesetas, que en aquellos entonces era una cantidad
no despreciable. Y dejó el cierre aparentemente como estaba
antes del robo, como si allí no hubiese pasado nada.
Cuando al día
siguiente la tía Remigia llevó la imagen a casa de María la
Chata, a quien correspondía el turno, no se percató de la
sisa, pues, aunque le pareció más llevadera la imagen que en
otras ocasiones, lo atribuyó a su buena salud y natural
fortaleza.
Quien no tardó en
darse cuenta fue la María, pues, al echar dos monedas en la caja
limosnera no advirtió el menor ruido de choque monetario,
comprobando al mover la peana que allí no había ni una perra, ni
un solo centimillo, con lo que, ni corta ni perezosa, fue a
decirlo al señor cura.
Como quiera que
la solución del asunto no acuciaba y había tiempo para indagar
sobre el hurto, el buen párroco se dispuso a celebrar el funeral
y el sepelio de Pedro Juan el Pelendengue, actos a los
que, masivamente, como era costumbre, acudió la población
adulta, hombres y mujeres. Cuan dio terminó el entierro y los
parientes y familiares pasaban por casa el difunto a dar el
péseme a su viuda e hijos, ofreciendo ayuda y compañía de aquel
triste desconsuelo, alguien oyó murmuraciones y comentarios poco
imaginativos sobre el pobre Pelendengue...; sobre que si
había habido un robo a la Virgen Milagrosa; sobre que si la
imagen había estado hacía dos o tres días en casa del recién
enterrado; de que si habría sido castigado por su mala
acción..., de cosas y noticias que, calumniosamente, van
liándose y
enredándose hasta convertirse en juicios temerarios y
deshonrosos, difícilmente comprobados y más difícilmente
recogidos sin manchar lo que tocan o a quien tocan.
El caso fue que
al dolor y a la pena de los familiares de Pedro Juan por su
repentina muerte, se sumó el doloroso veneno de la calumnia; y,
como aquello no se lo podían creer, acordaron apelar al
descubrimiento total de la verdad invocando al Cielo y a la
Tierra; y el Cielo y la Tierra les escucharon por intercesión
del más bondadoso representante de sus poderes en aquel pueblo,
el señor cura se propuso saber la verdad, toda la verdad y nada
más que la verdad, pues ciertamente él tampoco se podía creer
que Pedro Juan el Pelendengue hubiera tenido arte ni
parte en aquel desaguisado. Y efectivamente, todo aquello se
aclaró de la forma más sencilla.
Sucedió que
algunos días después, el señor cura, aficionado, como buen cura
de entonces, al juego del tresillo al que asiduamente concurría
en unión de otros tertulianos formando partida en el casino del
pueblo, siempre ojo avizor, buen psicólogo y mejor observador,
vio al zagalón de Pascual y la Remigia gastando más de la cuenta
en una mesa de monte y chirra en compañía de otros mozalbetes,
que además abusaban del copeo y del fumeo a toda marcha. Y
aquello le llamó la atención, y se propuso acuciar al mozo y
apretarle las clavijas con sus preguntas e indagaciones, una vez
que supo por la indiscreción de uno de aquellos compafieretes
que todo el gasto era convite del zagalón de la Remigia.
Y haciéndose el
encontradizo, tanto y tanto lo acorraló en conversación aparte,
y hasta hubo de amenazarle con dar parte a la autoridad de sus
sospechas, que, aquel mocetón que se las daba de jaque y
valentón, cantó de plano cuando el cura, ya un tanto
descompuesto e impaciente, le apretó la camisa contra el cuerpo
de tal manera, que ya la cosa se ponía seriamente comprometida.
Con aquella
confesión, la honra de Pedro Juan, que estaba en entredicho, fue
reivindicada póstumamente, pero quedó como lección y moraleja
por los años de los años en aquel pueblo. Fue de las pocas veces
que la justicia terrena quedó clarificada totalmente como un
reflejo palmario de la justicia divina. |