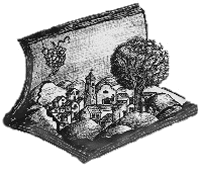
Ermita de Santa Bárbara
Autor: Lluch Garín
El artículo que reproducimos a continuación pertenece a una serie de reportajes dedicados a ermitas que su autor, Lluch Garín, fue publicando en el diario valenciano «Las Provincias». El que aparece seguidamente está dedicado a la ermita de Santa Bárbara y fue publicado el 13 de enero de 1965. Es un texto curioso en el que su autor nos habla de su llegada a Venta del Moro y la grata impresión que le causa el paisaje que le rodea. Además, en su conversación con varios vecinos de Santa Bárbara se manifiesta ya el problema de la despoblación que sufrió un Cabriel mucho más habitado anteriormente ( En el censo de 1950 Santa Bárbara tenía 71 habitantes, El Retorno 56 y Los Cárceles 102). Se recuerdan también las fiestas que se organizaban entre los vecinos del río y se advierte ya las ruinas de algunas casas. Actualmente, en una hipotética visita del autor, éste se encontraría con la sorpresa de que muchas casas del río (especialmente en Los Cárceles) han sido rehabilitadas.
Lo que queda del caserío de Santa BarbaraDesde la ruta general de Valencia a Madrid , un poco más allá de Caudete de las Fuentes, parten dos o tres carreteras estrechas para Venta del Moro. Ninguna es buena, y quizás la menos mala es la que pasa por Jaraguas, porque tiene algún pedazo asfaltado, pero después de unos diez kilómetros, olvidando el mal humor que causa el pésimo camino, se llega al fin a Venta del Moro.
Dejo el coche en una plazoleta y me encamino a la casa del alcalde.
—Ahora se levantará —me dice su mujer—. Es que está con un catarro muy fuerte...¡ya ve con el tiempo que hace!.
No valen mis protestas y fracasan todas mis súplicas. El alcalde ha salido al comedor, y sentados alrededor de la mesa camilla hablamos de ermitas.
—Pues aquí, en Venta del Moro, no hay ninguna, y en las aldeas ya son todas parroquia. Pero yo sí recuerdo la de Santa Bárbara..., está muy lejos y el camino es malo. ¿Piensa ir?.
Su perplejidad es grande cuando afirmo con la cabeza, y luego de nuestra despedida deseándole un pronto restablecimiento me traslado a Casas de Moya: son otros seis kilómetros en los que se pone a prueba la paciencia del conductor.
Casas de Moya es una aldea limpia y soleada, con la plaza llena de grupos de vecinos junto a la fuente a donde van las mujeres y las chicas jóvenes llevando cántaros y pozales. Allí pregunto a unos labradores y me entretengo escuchando sus largas explicaciones. Me dicen que he de coger el camino que va a Tamayo, «que es un caserío de Albacete que está al otro lado del Cabriel, pero que a este lado de acá quedan todavía algunas casas de Santa Bárbara, y que por allí está lo que queda de la Ermita». Sobre este punto no están muy de acuerdo, pero en lo que se refiere al estado de la carretera...¡todos se muestran conformes!: mala en general y muy mala a trozos.
Son dieciocho kilómetros de camino los que me esperan. Un camino largo sin cruzar ni un solo caserío. Camino estrecho entre montes, pinares y tierras de labor; y un camino que no tiene retorno, pues muere en el río y es preciso volver por la misma carretera. Todo esto no me preocupa. Veré el paisaje, que me lo imagino precioso e inédito, y gozaré recorriendo tierras poco conocidas. Sólo, al mirar al cielo, frunzo el entrecejo porque unas nubes pesadas y oscuras permanecen quietas como abotargadas bajo el peso de su hinchazón.
Ya estoy a mis anchas, en mi elemento. Sube y baja el camino, y aunque salta el coche sobre las piedras sueltas o resbala entre las carriladas torciendo el volante, hay montes y peñascos, hay pinares y barbechos, y bancales de vides y tierras incultas.
Un silencio impresionante domina el campo. En la Derrubiada arranca la carretera de Casas de Pradas, y en la hoya de un calvero, junto a la cuneta, veo tres masías con ventanas y puertas cerradas, y al verlas me embarga de pronto una triste sensación de soledad.
Todos los árboles me miran y son para mí, y son míos sus troncos y ramas; son los árboles y pinos que pueblan la Presilla y el Rincón del Toro. A cada revuelta el paisaje es diverso y tiene matices diferentes. Se entrega al viajero con ingenuidad y goza intensamente al mostrar su belleza pura.
Un poco más allá de la fuente de la Víbora y casi tocando la Calera, el camino domina una varga rocosa con curva cerrada, y de pronto, al coronar la cuesta, parece que se hunde la carretera,dejando al viajero suspendido en el vacío. Un vacío inmenso de una extensión indefinida, abierto a mis pies y cubierto de montes, sierras y colinas escalonadas. En la cima de todas las cresterías y cabeceras duermen los oscuros pinos, apretadas sus copas y sumidas en un sopor de nirvana. Entre las cordilleras y las ramblas, se adivinan los valles bajo el toldo de unos cejos que unos son blancos y densos, y otros casi azules y desflecados. Hay una gama de grises y morados impresos en la carne del monte según la distancia y los planos iluminados a contraluz, y por el corte de un hocino, abierto entre peñascos, discurre un reguero de oro hirviente: es el rielar del sol en la corriente del río Cabriel.
Nada se oye, ni el canto de un pájaro. Todo parece esculpido como un altorrelieve en mármol y bronce; y sin embargo se escucha el latido poderoso del paisaje y las voces sonoras de aquella naturaleza que alaba a su Creador.
Cuando bajo los ojos, ahítos de tanto esplendor y cuajados de luz, en la sombra azul y verde que cubre la tierra roja de la cuneta, una procesion de hormigas negras sigue una ruta desconocida para mí, y a mis pies, las arenillas del ribazo se estremecen al paso de una brisa impalpable.
Al término del viaje la carretera muere al pie de unas eras que muestran con claridad la marca de su abandono. Una casa apuntalada se desmorona con perezosa lentitud, y a su lado unos cobertizos de tejadillo hundido tienen sus paredes arruinadas. De la única casa que queda sale una nubecilla de humo transparente. Es un horno de pan. Al otro lado del río, entre la celosía del ramaje desnudo de la chopera, se ven dos o tres casas cerradas y el hastial blanco de una Ermita. Es el caserío de Tamayo y pertenece a Albacete.
A mis voces sale una mujer y se me queda mirando con asombro, encuadrado su rostro bajo los pliegues de un grueso pañuelo anudado en la sobarba.
—¿La Ermita...?—me responde—. Ya no queda casi nada de ella. Pregunte en la casa de arriba que es la única en donde viven. Allí está el encargado de todo esto. Suba por ese camino.
Al meterse en su casa de techo bajo y pequeñas ventanas, el rumor del río llena su cuenca de meandros entre estas montañas solitarias.
Por fin me hago con el encargado y subimos al coche. Un camino de sirga, estrecho y de tierra fina, nos lleva bordeando el río de color verdemar. El Cabriel llena con su presencia viva el valle, y los montes silenciosos le sirven de eco a su romance lento y azul.
Dejamos el coche y subimos por una vereda hasta un hacho de rocas que domina una curva ancha del Cabriel. El perro del encargado nos ha seguido hasta las ruinas de la Ermita.
—Este es el mejor amigo—me dice el hombre acariciando la cabeza del animal—. Siempre está conmigo. ¿Usted sabe lo que es meterse bajo la manta cuando llega la noche y saber que no hay nadie por aquí?
—¿Quedan pocos vecinos?
—Muy pocos; y dentro de dos o tres años todos nos iremos. Da miedo pensar que estamos a cuatro horas de la aldea más próxima. Si pasa algo. . .¿qué?—Sus ojos se extienden por el hocino—.
Mire ese campo de manzanos. Ya este año nadie lo cultivará . Esta casa de aquí, la única que queda de las que había alrededor de la Ermita. fue abandonada hace medio año después que le pusieron esos machos para evitar la ruina. Entre y la verá .
La casa tiene unos recios contrafuertes de talud sujetando el hastial. En la fachada, una puerta pequeña con clavos de bollón, dos ventanos altos y una chata y ancha chimenea en el alero.
—¿Tiene la llave?
—No, ¿para qué? Aquí no entra nadie
Abre la puerta y... ¡qué sensación de pena causa su abandono! Todavía en la alacena del comedor se ven algunos paquetes y los restos de algún cacharro. La cocina es muy grande; el hogar ennegrecido por varias capas de hollín, y en lo alto un recorte de cielo.
—Aquí en los bancos, alrededor de la lumbre, pueden sentarse hasta veinte personas.
Pienso que bajo estas vigas, durante muchos años, se ha vivido. Hubo amores, penas y alegrías.
Parece que aún veo las llamas y escucho su crepitar bajo el revellín de la chimenea, y hasta huelo los guisos caseros que se han cocinado sobre las brasas. En el invierno se oiría el silbo del viento ululando por el cañón del tiro, y en las primaveras, la puerta abierta dejaría entrar el perfume de los manzanos y el aroma húmedo y dulzón de la corriente del río.
-Dentro de unos años—me dice—, el tiempo y las ratas lo echarán todo abajo. Como hicieron con aquellas otras casas—exclama ahora al salir, señalando unos hastiales en ruinas y algún pedazo de alero; y luego se vuelve y extiende el brazo:
—Aquí tiene la Ermita de Santa Bárbara, la que usted buscaba.
Todavía se conserva en pie la fachada de frontón con su espadaña en lo alto del caballete. Las paredes son de mampostería, y a la derecha, desmochado, se alza el muro lateral con los boquetes de las vigas. Debió ser grande.
Nos sentamos sobre unas piedras y encendemos un cigarro. El perro acude y restriega su cabeza entre las piernas del hombre moviendo el rabo con fuerza.
—Hace muchos años—me explica golpeando con cariño los ijares del animal—, había bastantes vecinos. Cuando llegaba el día de Santa Bárbara se hacía mucha fiesta en la Ermita, y por todas las cuevas—me va señalando las oquedades negras abiertas en los farallones de la montaña—se reunía la gente para comer y pasar el día. Se colgaban pañuelos de colores y cintas de seda en los pinos, y los mozos hacían carreras para ver quién llegaba antes y poder regalar el premio a la novia. Ahora todo es igual. No hay día de fiesta. Lo mismo da que sea domingo que jueves... y dentro de poco nos marcharemos todos.
El perro, blanco y negro, salta en aquel momento de las manos del amo y se lanza sobre el extremo rocoso del voladizo. Aguza sus orejas y mete el rabo rígido entre las patas. Su silueta se recorta sobre el vacío de la corriente. ¿Qué habrá visto?... ¿Qué ha presentido?
El hombre, con los ojos un poco soñadores, sigue diciendo:
—No quedará nadie... Dentro de poco todos nos habremos ido...
Lluch Garín
Asociación Cultural Amigos de Venta del Moro
Lebrillo 0